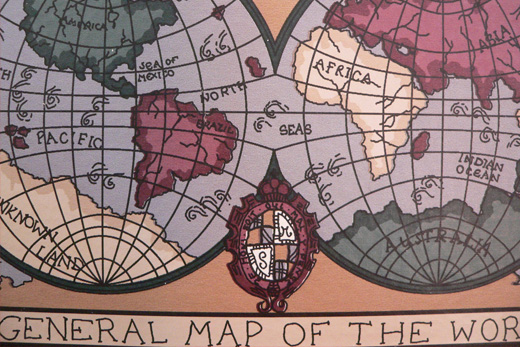Después del énfasis puesto en la libertad y la igualdad, la identidad se ha convertido en una cuestión clave, en un bien esencial. Desde hace un tiempo, a la preocupación por las diferencias está sucediendo un interés creciente por las hibridaciones entre la mismidad y la otredad. Las ciencias sociales han saturado ya los niveles de reflexividad de la categoría binaria nosotros/otros, pero no a partir de la lógica de la observación científica, sino de diversas categorías de la construcción política que van desde el nivel jerárquico, a su contrario, el igualitario.
De un modo análogo a como sucede con la autoconstitución del ser, por contraposición al no-ser, la sociedad se auto-instituye en términos del nosotros del interior frente a los otros del exterior, construcción creada, pues, bien por un acto de distinción que designará al “nosotros” como diferente frente a los “otros”, o bien por un acto de indistinción que indicará que el “nosotros” es igual que los “otros”. Sin embargo, nuestra reflexión sobre las problemáticas posmodernas conduce, de forma inexorable, a la defensa de la identidad y del derecho a la diferencia, sean éstas individuales o colectivas.
La modernidad liberal
La cuestión de la identidad, siempre marginada por la modernidad, nunca ha tenido mayor pertinencia que en nuestra edad pos(hiper)moderna. La reducción de todo el planeta a los dictados de los imperativos del mercado, patrocinados por las fuerzas norteamericanas de la globalización, presenta actualmente una fase de desarraigo y desestructuración de todos los pueblos del mundo, sin precedentes dignos de mención, destruyendo las filiaciones tradicionales y modernas que, una vez, constituyeron las bases de la identidad –y con ello también, los fundamentos de la sociabilidad y su significado.
En las sociedades premodernas o tradicionales, la cuestión de la identidad era difícilmente concebible respecto a los “individuos” que, en este tipo de sociedades, se identificaban en términos de linaje, casta o grupo social. En la Edad Media europea, por ejemplo, la pregunta no era “¿quién soy yo?”, sino “¿a quién soy leal?”
La cuestión de la identidad surgió sólo como respuesta a la disolución de los vínculos sociales tradicionales, provocada por el advenimiento de la modernidad. La cuestión, por otra parte, tuvo un ámbito netamente europeo, porque era la “interioridad” moral de la validación del alma, alimentada por el cristianismo y, más tarde, legitimado secularmente por el racionalismo subjetivo de Descartes, la que produjo como resultado un individuo emancipado moderno e independiente dentro de una organización.
Estimulado por el individualismo humanista del Renacimiento y la Reforma y por las “revoluciones duales” de finales del siglo XVIII, el emergente sistema social moderno-liberal, centrado en los mercados nacionales, exigió, por lo tanto, liberar a la “persona” de la herencia de esas comunidades orgánicas y de los sistemas de relaciones sociales, las cuales “restringían” su autorrealización, como si el “individuo”, liberado de sus vínculos con la sangre, el espíritu y el patrimonio (que le situaban en el “tiempo”), de alguna manera pudiera tener una existencia más plena si se le privaba de todo lo que le había convertido, precisamente, en quién era.
La modernidad, como tal, favorecía, según Alain de Benoist, «una visión atomista de la sociedad… constituida por individuos fundamentalmente libres y racionales, que actúan como seres desvinculados, liberados de cualquier determinación apriorística y que pueden elegir por sí mismos los medios y valores para guiar sus acciones».
Este ideal liberal, para el que la identidad individual se considera primaria y la identidad colectiva resulta meramente incidental, surgió, como era de esperar, a partir del mismo proceso histórico que llevó a la homogeneización y neutralización de las “diferencias naturales” en la esfera pública, convirtiendo a la modernidad en una “ideología de lo mismo”, y a los hombres, aislados de sus “vínculos orgánicos”, en objeto de una identidad estandarizada, desarraigados ya de todos los lazos comunes y lugares trascendentales de referencia.
Los individuos, en este sentido, fueron vistos como inherentemente iguales entre sí, al igual que la humanidad se percibió como una masa indiferenciada de sujetos individuales, un conjunto en el que todos aparecen iguales en el ser constituyente del futuro mercado global.
La anomia social que siguió a esta atomización “liberal”, que disolvía los vínculos sociales y espirituales que tradicionalmente habían hecho de la vida una experiencia significativa, provocó entre los europeos numerosas contratendencias para restablecer formas alternativas de identidad, solidaridad y significado.
Por lo tanto, en contra de los ideales de la individualidad burguesa y las estructuras de homogeneización de la esfera pública moderna, indiferentes a la distinción y la diferencia, surgieron identidades basadas en la formación de partidos anticapitalistas y sindicatos, en la defensa del catolicismo y de las prácticas morales tradicionales, en la resistencia regionalista o agraria a la centralización del Estado, en la oposición étnica al “universalismo humanitario”, así como en ciertas instituciones del Estado, como el ejército o la escuela, formas, todas ellas, que forjaron nuevas identidades para reemplazar las que habían sido perdidas con la desaparición del Antiguo Régimen.
Y es que la dinámica liberal ha arrebatado al hombre de su comunidad, de sus vínculos sociales, de sus estilos de vida diferenciados, poniendo en marcha un confuso proceso de indistinción. Con el surgimiento de la modernidad, el racionalismo de Descartes y la metafísica de la subjetividad, la identidad individual prevalece sobre las identidades colectivas, ruptura llevada a cabo por los objetivos homogeneizadores del Estado-nación occidental y que culmina con la disolución de los vínculos tradicionales y espirituales para liberar al individuo en aras de su integración uniforme en la razón mercantil.
Es, por ello, que esta amenaza explica el resurgimiento, con más fuerza, de ciertas identidades culturales, políticas e ideológicas. La identidad es un bien autoconstitutivo: se construye y reconstruye en su relación con el conocimiento y el reconocimiento del otro. Pero así como existe un ámbito legítimo de reclamación/reconocimiento de la identidad, también existe una correlativa patología de afirmación/exclusión de esa identidad.
La pregunta ¿qué es la identidad?, no puede responderse acudiendo a las ideologías igualitarias y universalistas, como el cristianismo, el liberalismo, el racismo o el nacionalismo. Estas ideologías comparten la absurda tendencia a interpretar al otro sólo a través de uno mismo, pero ello impide no sólo la comprensión del otro sino también el conocimiento de uno mismo, en la medida en que no se puede llegar a ser plenamente consciente de la propia identidad sino mediante la confrontación de una variación externa: en definitiva, necesitamos al otro para ser plenamente conscientes de nuestra diferencia. La actitud ciega para ver en la alteridad de los otros un valor en sí mismo, niega por su propia lógica interna, toda posibilidad de identificar la propia mismidad.
La ideología de la mismidad
Se trata, según Alain de Benoist, de la «ideología de lo mismo» (o de la «forma de lo uno», según Marcel Gauchet), que aparece primero en Occidente, en el plano teológico, con la idea cristiana de que todos los hombres, cualesquiera que sean sus características propias, son iguales por naturaleza, consecuencia de la dignidad –el alma– de haber sido creados a la imagen del Dios único. El problema consiste en que la “ideología de lo mismo” sólo puede exigir a través de la exclusión radical de lo que no puede ser reducido a “lo mismo” (la igualitarista ideología de la mismidad se opone a la pluralista ideología de la otredad). Todas las ideologías totalitarias coinciden: la alteridad irreductible se convierte en el enemigo prioritario que se debe erradicar. La lógica contradictoria del universalismo y del individualismo no es la única contradicción que corroe la “ideología de lo mismo”, que unas veces parte de la idea de “naturaleza humana” y otras afirma que todas las determinaciones naturales son secundarias y accesorias, que el hombre sólo asume su “mejor humanidad” cuando se libera de ellas.
Así que, en definitiva, entre la igualdad y el igualitarismo existe más o menos la misma diferencia que entre la libertad y el liberalismo, o lo universal y el universalismo, o el bien común y el comunismo. El igualitarismo tiene como objetivo introducir la igualdad donde no tiene lugar y no se corresponde con la realidad, como la idea de que todas las personas tienen la misma identidad, un espejo universal que es incapaz de devolver la imagen de uno mismo, ni de reflejar la figura del otro ajeno. Las doctrinas igualitaristas entiende la igualdad como “un todo excluyente”, es decir, lo contrario de la diversidad. Sin embargo, lo contrario de la igualdad es la desigualdad, no la diversidad.
De ahí la denuncia de la “ideología de la igualdad”, es decir, la ideología universalista que, en sus formas religiosas o profanas, busca reducir la diversidad del mundo –es decir, la diversidad de las culturas, los sistemas de valores y las formas arraigadas de la vida– a un modelo uniforme. La implementación de la ideología de la “mismidad” conduce a la reducción y erradicación de las diferencias. Siendo básicamente etnocéntrica, a pesar de sus pretensiones universalistas, legitima sin cesar todas las formas de imperialismo. Hoy, en el nombre del sistema capitalista, la ideología de “lo mismo” reduce todo a los precios del mercado y transforma el mundo en un vasto y homogéneo mercado-lugar donde todos los hombres, reducidos al papel de productores y consumidores –para luego convertirse ellos mismos en productos básicos– deben adoptar la mentalidad del homo oeconomicus. En la medida en que trata de reducir la diversidad, borrar la identidad y negar el derecho a la diferencia, que son las auténticas riquezas de la humanidad, la “ideología de la mismidad” es, en sí misma, una caricatura de la igualdad.
Así que, hoy, estas identidades también han desaparecido. La desestructuración radical causada por la capitalización total y la globalización de la vida social está actualmente erosionando las –aún existentes– remanentes identitarias de las comunidades. Las instituciones a gran escala creadas por el Estado-nación, que una vez ofrecieron identidades alternativas y grupos sociales integrados sobre la base de “espacios unificados y construidos de arriba hacia abajo”, también están en crisis.
El comunitarismo
Es contra esta desestructuración nihilista que algunos pensadores se replantean la cuestión sobre la identidad, articulada en gran medida en el discurso de la escuela norteamericana de pensamiento –crítica del atomismo social del orden liberal– conocida como «comunitarismo», y cuyos pensadores principales son Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, Michael Sandel y Michael Walzer. Una reflexión que se inserta entre los principios “diferencialistas” y las propuestas “comunitaristas”.
Pero, ¿cómo superar este proceso mundializador de las identidades? Alain de Benoist, en su intento por superar un devaluado multiculturalismo, adopta el comunitarismo, una corriente de pensamiento –curiosamente arraigada en el ámbito angloamericano– que denuncia el ideal antropológico liberal de un individuo aislado de todo contexto histórico, social y cultural. Según las tesis comunitaristas, «no puede haber autonomía individual si no hay autonomía colectiva, ni es posible una creación de sentido individual que no se inscriba en una creación colectiva de significado». Sin embargo, la sociedad-mundo encarnada por el liberalismo, al no asignar al individuo un lugar estable en la comunidad a la que pertenece, le ha arrebatado su legítimo deseo de identidad, de tal forma que el gran descubrimiento de la modernidad ya no es la necesidad de reconocimiento de las identidades, sino la triste constatación de que esa necesidad ya no puede ser satisfecha en el Gran Supermercado Global.
De hecho, con el fin de la Guerra Fría y el triunfo de la globalización, la necesidad de que la “comunidad” tomara un nuevo significado, hizo que las “sociedades occidentales” reaccionaran frente al aumento de la disfuncionalidad de sus propias instituciones nacionales, reacción que tuvo también su respuesta con la “emancipación” progresiva de los pueblos del Tercer Mundo, culturas y comportamientos en los más “diversos” espacios públicos.
Sin embargo, a pesar de que el comunitarismo promovía la creación de nuevos espacios públicos, estructurados por las diferencias, en lugar de serlo por la homogeneidad y la neutralidad (la nefasta “tolerancia”) liberales, esta corriente de pensamiento parece resueltamente “centrista”, esto es, opuesta a cualquier alteración radical o significativa de las relaciones sociales existentes. Puede que éste haya sido el motivo de su rápida aceptación y asimilación por las oligarquías gobernantes del mundo político y financiero.
El liberalismo, no cabe duda, ha socavado las identidades religiosas cristianas y tradicionales, pero de ninguna manera el comunitarismo, en su laicidad, pretende restablecer el carácter sagrado en los lugares públicos, o reprimir el materialismo subversivo de los intereses económicos dominantes. Del mismo modo, el feminismo puede haber socavado la institución familiar y demonizado la identidad masculina pero, una vez más, el comunitarismo, en su centralidad, no pretende el restablecimiento de la familia tradicional jerárquica, ni cuestiona los publicitarios roles emergentes de las mujeres que provocan la desvirilización del mundo. Cristianos y no cristianos, feministas y no feministas, fueron simplemente relegados a sus respectivas “comunidades”, sin ningún pensamiento real relativo a cómo estas comunidades antagónicas debían coexistir o cómo sus diferencias podían mejorar la cohesión social.
Y lo que todavía es más grave, el antiliberalismo comunitarista se fundamenta, de forma contradictoria, en uno de los más básicos principios liberales, porque, a pesar de su oposición formal a las políticas anticomunitarias del liberalismo, que favorecen el desarrollo de las fuerzas del mercado y la descomposición de las comunidades orgánicas, su llamamiento a la renovación de los vínculos comunitarios buscaba, en última instancia, la recuperación de la “sociedad civil”, la misma sociedad civil cuyos valores burgueses y mercantiles son los principios operativos básicos que inspiraron originalmente al liberalismo.
Al igual que los posmodernistas, Alain de Benoist, por ejemplo, acepta que cada individuo pueda participar en múltiples identidades: una mujer, por ejemplo, puede ser potencialmente capaz de identificarse –sucesiva o simultáneamente– a sí misma, como una feminista, una madre, un miembro del partido demócrata, y/o una fundadora de empresa. Acepta también que las identidades subjetivas/adquiridas tengan prioridad sobre las objetivas/adscritas; y que estas identidades posmodernas, cuyas diferencias deben ser reconocidas y comprometidas en la esfera pública, se han convertido en características de las actuales “diferencias” que fluyen y explotan de forma indistinta, a diferencia de la “permanencia relativa” de las identidades históricas, clásicas o, incluso modernistas, basadas en adscripciones o afiliaciones “orgánicas”. La presunción aquí es que el lenguaje, el territorio, la familia, incluso la cultura (aun la cultura en su sentido “pluricultural”), siendo a menudo la base de las comunidades, ya no son necesarias para la formación de las identidades.
No hay necesidad, por tanto, de volver a considerar “lo que ha pasado, lo que pasa, o lo que está por pasar”. Lo que es importante es permitir y aceptar que los individuos y sus comunidades sean “diferentes” los unos de los otros, a fin de garantizar la simbiosis armónica de la “diferencia” que se les reconoce en la esfera pública, en forma de algún tipo de institucionalidad o corporativismo supervisada por el Estado. Alain de Benoist no rechaza las concepciones históricas europeas sobre la identidad y la comunidad, aunque sí que cuestiona el desarrollo jacobino de las ideas de “pueblo” o “nación”, así como las formas de sutil colonización tercermundista. Además, insiste, en que el reconocimiento de “todas” –¿todas, incluso las que niegan el reconocimiento de las identidades distintas a la suya?– las diferencias identitarias y comunitarias son un seguro para revitalizar la “ciudadanía democrática”, aunque Carl Schmitt creyera que la homogeneidad es el fundamento de la democracia. Porque, ¿es posible la democracia dentro de un Estado étnicamente fracturado, socialmente desvinculado, desterritorializado, cuyos ciudadanos carecen de una cultura común compartida y un sentido general de la herencia y el parentesco? ¡Abandonad vuestra tierra, vuestra lengua, vuestra cultura, vuestra familia, vuestro pueblo! Europa retorna a las tribus nómadas, que buscan un oasis y acaban en el bazar.
Después de todo, parece bastante controvertida la necesidad de sostener unas estructuras multiculturales que proporcionen diversas opciones a los individuos en cuanto a sus afiliaciones identitarias. Tenemos que mantener nuestro compromiso con la tradición pues, finalmente, es a ella a quien debemos, en gran parte, nuestra identidad. Proteger la herencia cultural heredada y transmitirla, en toda su riqueza, a las futuras generaciones. Desde luego, no hay que aceptar incondicionalmente, como principio, que la identidad de un individuo se identifique automáticamente con su pertenencia a una determinada comunidad, pues aquél mantiene con ésta vínculos que no ha elegido y que, en consecuencia, puede ciertamente poner en cuestión. Éste es el problema acuciante en nuestras sociedades tan complejas y multiculturales, donde la diversidad de criterios es bien patente. Desde esta perspectiva sí que puede ser válido el comunitarismo, cuando reclama sociedades homogéneas en las que los individuos que no compartan –o se resistan a compartir– un mínimo común denominador de la herencia cultural recibida y mayoritaria, sean “invitados” a “salir de la comunidad”, de la misma manera que los ciudadanos de las antiguas polis griegas practicaban el “ostracismo”.
Pero no es conveniente juzgar la bondad de ciertas prácticas socioculturales –de determinadas identidades construidas de forma ficticia y al margen de la comunidad previamente establecida– por su éxito en el mercado global del sueño neoliberal, porque ello convertiría nuestras creencias, nuestras vidas y nuestras culturas en objeto de mercancía. La identidad de “nosotros” no puede depender de la tolerancia de los “otros”.