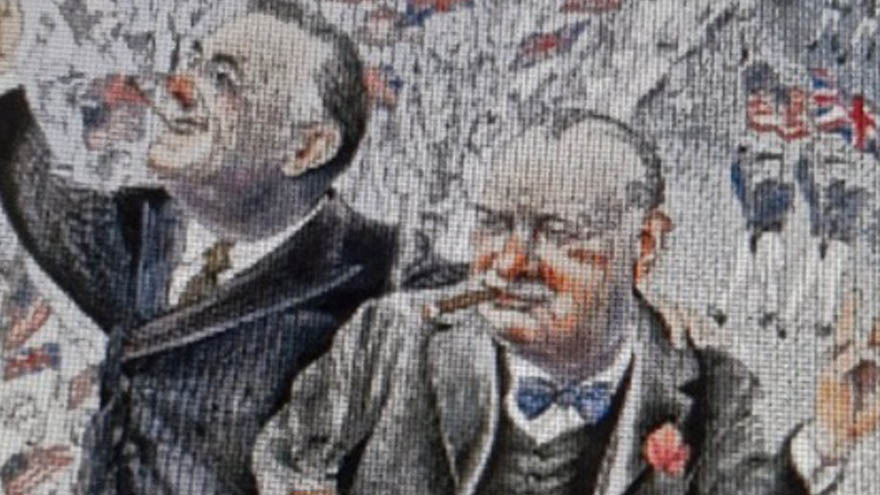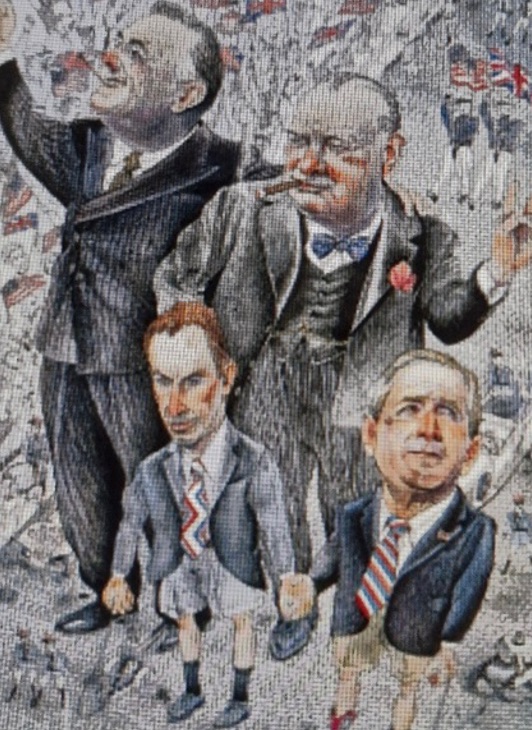Segunda parte: El régimen de la verdad búmer (2)
En una época de “guerras culturales” no podía faltar la guerra de generaciones. La generación búmer está en la diana. El vapuleo a los búmer (boomer bashing) ya es un clásico, un rito de paso para muchos jóvenes que se asoman a un horizonte de precariedad, de atomización social y desarraigo. Contemplados como una generación mimada por la historia, señalados como los beneficiarios de unas ventajas que desaparecerán con ellos, los búmer no despiertan grandes simpatías entre sus sucesores. La cuestión que se plantea es: ¿fueron la peor generación de la historia?
La era búmer toca a su fin, y eso no se circunscribe al hecho – inevitable – de la extinción biológica. Hablamos aquí de algo más amplio: del agotamiento de su régimen de la Verdad, de la crisis terminal de un paradigma cultural, social y político que surgió en la segunda mitad del siglo XX y que ha dominado casi indiscutido hasta nuestros días. La cuestión es saber hasta qué punto el tránsito será pacífico.
Ok búmer
La expresión “ok boomer” hizo su aparición en la cultura de Internet en la segunda década de este siglo y fue popularizada, entre otros, por la periodista Taylor Lorenz en un artículo en el New York Times sobre “el fin de las relaciones generacionales amigables”.[1] Pero en realidad las relaciones generacionales habían dejado de ser amigables mucho antes, y en eso los búmer fueron pioneros. ¿Qué fue la gran revolución cultural de los años 1960 – el crisol del régimen de la Verdad búmer – sino una guerra entre generaciones?
Los búmer fueron los primeros en romper con eso que Edmund Burke llamó “el contrato de la sociedad eterna”, es decir, la idea según la cual ninguna generación puede atribuirse un poder tiránico sobre las generaciones del pasado y del futuro. El mundo búmer se alzó sobre el desprestigio, la ridiculización y el descrédito de las generaciones precedentes, si bien una de ellas – la “gran generación” de la segunda guerra mundial – sería rehabilitada a partir de 1989, a efectos geopolíticos y de forma bombástica (también literalmente). En cualquier caso, a los búmer les toca hoy recoger algo de lo que en su día sembraron, si bien con menos acritud de la que ellos mostraron con sus mayores. Más que una impugnación frontal y dialéctica, la expresión “ok búmer” denota una displicencia burlona, un pasar de largo o “no me vengas con monsergas”.
¿Son realmente los búmer la peor generación de la historia?
Observemos el pliego de cargos. Los agravios materiales encabezan la lista: se les acusa de acaparar la propiedad inmobiliaria, de absorver el dinero de las pensiones, de beneficiarse de un Estado de bienestar con aspecto de pirámide de Ponzi, de constituir unas “clases pasivas” que, en virtud de su peso demográfico, funcionan como un tapón para el cambio. Estas quejas son comprensibles en unas generaciones que van a vivir peor que sus padres, y que – con la excusa de salvar el planeta – son preparadas para ello por una indecente glamourización de la pobreza, administrada – entre otros – por los búmers-in-Chief del foro de Davos y su padre totémico, Klaus Schwab. Pero más allá del catálogo de agravios, lo que nos interesa aquí es la configuración psicopolítica del búmer.
En un artículo publicado en Esquire y referido a los Estados Unidos, el periodista Paul Begala escribía en 2017 que los búmer son “la generación más narcisista, más egoísta, más interesada, más insolidaria, más auto-indulgente y más dada al autobombo de toda la historia americana”. Tras compararlos con una plaga de locustos que devoran todo a su paso y dejan una tierra baldía, señalaba este autor que “en cada momento crítico los búmer han preferido el presente al futuro; y se han colocado a ellos mismos por delante de sus padres, por delante de su país, por delante de sus hijos y por delante de nuestro futuro”.[2] Su pecado capital – el peor que una generación pueda cometer, según Begala – es el egoísmo.
Pero la de Paul Begala no es una crítica conservadora. A su modo de ver, los mejores momentos de los búmer fueron precisamente los años 1960, cuando parecía que los jóvenes se preocupaban por la injusticia en casa y por la guerra en el exterior, por la igualdad racial, por el combate por la ecología, por la lucha contra los prejuicios…
Vicios privados, virtudes públicas
Todo búmer que se precie debe blasonar de un pasado ultra-izquierdista, de su paso desde la – ¡oh cuan generosa! – juventud revolucionaria a la – ¡oh cuan juiciosa! – madurez “centrada” (a derecha o a izquierda). Lo cierto es que salvo casos muy radicales (que acabaron más mal que bien) el ultraizquierdismo búmer fue un fenómeno perfectamente conformista, gregario y que nadaba a favor de la corriente. Su aportación real fue adaptar la izquierda a las condiciones culturales del capitalismo de consumo, un proceso en el que la “revolución de 1968” fue, como se sabe, el pistoletazo de salida. A medida en que los búmer se hacían mayores – y cuando el idealismo de los años 1960 hubiera requerido sacrificios reales – el espíritu hippy fue confinado al baúl de los recuerdos y el idealismo dejó de estar de moda. Tras infestar los años 1970 de drogas, de enfermedades de transmisión sexual, de música disco y de pantalones campana, los búmer desembarcaron en los años del neoliberalismo y de la (mal llamada) “revolución conservadora”.
Los años 1980 fueron, indudablemente, la edad de oro búmer, la época en la que esta generación mimada por la historia se retrató de cuerpo entero. Señala Begala en su artículo que las mismas élites búmer que en los años 1960 se encadenaban en sus aulas para no ir a Vietnam (mientras los pobres y las minorías se exponían a ir a recibir un tiro), usaron después su educación de élite para enviar a las colas del paro a los que sobrevivieron aquella guerra. Ronald Reagan tuvo más apoyos entre los búmer que entre los americanos de mayor edad, que tal vez percibían de forma instintiva el egoísmo de aquella supuesta “revolución conservadora”. La era Thatcher-Reagan disparó una orgía de avaricia alimentada por una montaña de deuda y por la liberación de esos “vicios privados” que, según la conocida máxima de Mandeville, aseguran las virtudes públicas. Dicho de otro modo: pisotea a tu vecino, despide a tus trabajadores, deslocaliza, flexibiliza, financiariza y construye una economía que es un pozo para muchos y un filón para unos pocos.
El bumerato liberal-conservador del siglo XXI suele remitirse con nostalgia a los años 1980 y a la improbable simbiosis ideológica entre Juan Pablo II y Ronald Reagan (el “reaganopapismo”). Pero mal que les pese a esas almas piadosas, Margaret Thatcher y Ronald Reagan no fueron una enmienda a la revolución de 1968 sino su consumación definitiva. El “lado Lennon” del régimen de la Verdad búmer – liberación de los vínculos tradicionales y goce individual sin barreras – encontró en el capitalismo desbocado su sistema perfecto, mientras que la derecha, inspirada en Hayek y sus teorías de sofá, evacuaba de facto las ideas cristianas de bien común y de justicia social. La feligresía liberal-conservadora no quiere ver que el llamado “libre mercado” alberga una contradicción de base: su dinámica le impulsa a erosionar las instituciones sociales de las que en el pasado dependía, y la decadencia de la familia tradicional es un ejemplo clave.[3] Tras liberarse del pasado, a través de la deuda y el déficit los búmer procedieron a liberarse del futuro.
La fe del converso
Una trama especialmente picante en toda esta historia es la del reposicionamiento de la intelectualidad progresista. Los “vicios” de los que hablaba Mandeville (expresión inadecuada por peyorativa) emergieron por aquí y por allá travestidos de formas más nobles: el “cuidado de sí” (lenguaje foucaltiano para búmers de izquierda) o la “libertad de elegir” (lenguaje economicista para búmers de derecha). La izquierda clásica (obrera o marxista) fue desguazada y reconvertida en una izquierda moral, sentimental, antirracista, derecho-humanista, todo ello mientras se constataba que “la avaricia es buena”, que favorecer a los ricos tiene un “efecto derrame” y que todo lo que no venga dictado por el Mercado es “camino de servidumbre”.
Todo este Bildungsroman búmer – el desengaño de las utopías izquierdistas y la asunción de las verdades capitalistas – se presentaría más tarde como lo propio de unas vidas normalmente vividas, como la demostración de que “hay un tiempo para cada cosa”. En los casos más narcisistas este tránsito ideológico sería memorializado con tintes épicos. Pero no hubo quiebra, sino evolución armoniosa y coherente. Los búmer caminan del lado ganador. Cuando en 1989 cayó el muro de Berlín ya estaban todos colocados en el Lado Bueno de la Historia. Entonces llegó Fukuyama (la versión “Macdo” de Hegel, según Enmanuel Todd) y proclamó el Fin de la Historia. El régimen de la Verdad búmer desplegó su configuración definitiva: liberalismo de las costumbres (lado positivo/lado Lennon) + liberalismo geopolítico hipermusculado (lado negativo/lado Winston). Los dos pilares de la popperiana “sociedad abierta” como estación final de la aventura humana.
Entre tanto cambio de chaqueta colectivo hay algo en lo que los búmer mantuvieron el temple y el estilo: en su moralismo chillón y soflamero, acentuado si cabe tras su conversión al orden neoliberal. Un orden – el “fin de la historia” y la pax americana– al que los búmer aportaron la fe del converso. Pudo verse entonces a ex-marxistas althuserianos trocados en gurús neocones, a ex-maoístas convertidos en pasionarias liberales, a ex-comunistas de variado pelaje poseídos por el espíritu de Hayek y a ex-antimilitaristas embriagados por los bombardeos del Tio Sam. Tanto fervor podría interpretarse, quizá, como una expiación por los pecados ideológicos del pasado; lo propio, al fin y al cabo, de una generación “profeta” (según la terminología de Strauss y Howe). Pero sabido es que allí donde prospera la moral, decae el entendimiento. El maniqueísmo intelectual de los búmer haría estragos en el pensamiento, en la política, en las relaciones internacionales.
Generación desastre
Comencemos por las relaciones internacionales. La expresión “enanos sobre hombros de gigantes” parece pensada para la generación búmer. Eso dicen al menos sus detractores, muchos de los cuales – tal vez los más acerbos – son búmers ellos mismos. En sus comentarios sobre la política internacional de su generación escribía el historiador británico Tony Judt en 2010, poco antes de su muerte:
“soy más o menos de la misma edad que George W. Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Gerhard Schröder, Tony Blair y Gordon Brown, una generación bastante cochambrosa (a pretty crappy generation) si te paras a pensarlo. Crecieron en un mundo que no les planteó elecciones difíciles, ni económicas ni políticas: no había guerras en las que pudieran luchar, no tuvieron que ir al Vietnam. Crecieron pensando que, hicieran lo que hicieran, no habría consecuencias desastrosas”. Pero consecuencias desastrosas las hubo. Concluía Tony Judt: “si la generación que luchó en la guerra de Churchill fue realmente admirable, mi generación ha sido catastrofica”.
En un tono parecido escribe el historiador Geoffrey Wheatcroft: “al contrario de la guerra de Churchill – que comenzó como un desafío heroíco hasta que, tras largos sufrimientos, surgió la victoria – la aventura de Irak emprendida por esa generación-basura empezó con una victoria sin esfuerzo. La real magnitud del desastre emergió solo gradualmente”.[4]
A tenor de estos autores tras la “gran generación” (the greatest generation) vino la peor generación (the crappiest generation). ¿Cuál es el balance geopolítico de esta generación-desastre?
Las generaciones pre-búmer pelearon la segunda guerra mundial y concluyeron la guerra fría. La generación búmer, que no había luchado en ninguna guerra, arruinó la posguerra fría y dilapidó una oportunidad inédita para forjar un orden internacional distinto, algo más seguro y algo menos injusto. Y lo hizo por esa hubris que afecta a los tontos y les susurra en los oídos “seréis como dioses”. Los búmeres en jefe asumieron su misión providencial, la de empujar al mundo hacia el “fin de la Historia”: el suyo. Los búmeres en jefe buscaron su “buena guerra”, fantasearon con derrotar a “monstruosas tiranías nunca sobrepasadas en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes humanos” (dicho con prosopopeya winstoniana). Todo esto pensaban hacerlo – faltaría más – de forma aséptica y quirúrgica, sin el sufrimiento de sus predecesores, desde pantallas de ordenador y televisándolo como un reality show. Todas las guerras del futuro serían como la primera guerra del Golfo (o al menos eso pensaban). Pero los émulos de Roosevelt y Churchill se llamaban George W. Bush y Tony Blair. ¿Qué podía salir mal?
Según la manida frase de Marx, la historia solo se repite como caricatura. En su vapuleo de la generación búmer Paul Begala no duda en señalar a George W. Bush como “el verdadero, el clásico político búmer”, un hijo de papá no muy brillante protegido por el poder y por el dinero de su familia. Un presidente que fijó el rumbo de su país hacia una cascada de fiascos geopolíticos sin precedentes, lo que luego no le impidió predicar meritocracia a los jóvenes que quisieran escucharle. ¿Es George W. Bush realmente el rostro político de la generación búmer?
Esa es una idea no descabellada, en cuanto Bush junior parece encarnar dos características específicas: en primer lugar, una visión hollywoodiense de los Estados Unidos como principal acontecimiento de la historia universal; en segundo lugar, una forma de debilidad mental que se manifiesta también en el plano físiognómico. El rostro ausente de Biden y las patochadas de Trump simbolizarían, en ese sentido, la clausura definitiva de la era búmer.
Deshonestidad intelectual
Hay una deshonestidad intelectual específica en el régimen de la Verdad búmer. Un ejemplo lo tenemos en la construcción de Winston Churchill como héroe búmer por excelencia. Revisar ese mito no implica demonizar al personaje ni “cancelarlo” desde cánones moralistas y políticamente correctos. De lo que se trata es de restituirlo en su contexto, más allá de la propaganda neocon que lo ha convertido en una especie de “héroe Marvel”. ¿Fue Churchill el primer neocon? Veamos.[5]
Existe un revisionismo de izquierdas que critica al líder tory por su imperialismo, por su racismo congénito, por su responsabilidad en una hambruna que causó en Bengala tres millones de muertos. Pero los guardianes del mito – académicos de centro-derecha, en su mayoría– niegan ese racismo y señalan que esa no es la forma correcta de ver las cosas. Según la cosmovisión centro-derechista Churchill es un santo custodio del orden liberal, un paladín de la “sociedad abierta”.[6] ¿Cómo se ha podido llegar a esa impostura?
El culto a Churchill fue in crescendo a medida que la generación búmer accedía a puestos de responsabilidad, hasta convertirse en una idolatría que alcanzó su cénit tras la proclamación en 1989 del “fin de la historia”. El mito churchilliano adquirió entonces el rango de revelación suprahistórica, de visión del mundo que dice: “todo adversario es un enemigo; todo enemigo es Hitler; Hitler debe ser aplastado”. Este razonamiento por analogías – muy propio de los intelectuales mediocres – es el argumentario socorrido de quienes piensan que la historia debe detenerse donde a ellos les conviene: en el momento unipolar de la pax angloamericana. El pilar ideológico y emocional de todo esto es, como ya sabemos, la política de la memoria creada en torno a la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está la trampa?
Como hemos visto anteriormente, la trampa está en la visión búmer de esa guerra como una lucha entre la Ilustración y los nacionalismos, entre las identidades individuales (la ciudadanía) y las identidades colectivas (las tribus y las patrias), entre la “sociedad abierta” y sus enemigos. Pero esta es una proyección ideológica anacrónica. El Churchill de la vida real fue un imperialista británico que paradójicamente – y bien a su pesar– terminó enterrando el susodicho Imperio. Como miembro de la clase dirigente, Churchill era un furibundo anticomunista que no tenía reparos en elogiar a Mussolini; era un darwinista social y un supremacista blanco, ahito de desprecio por las razas “inferiores”. Sus decisiones contribuyeron a exacerbar una hambruna que causó en la India tres millones de víctimas.[7] Pero en todo eso Churchill era un hijo de su época, como lo eran los británicos, los norteamericanos, los polacos, los yugoslavos y todos los que en aquella guerra combatieron por sus países, y no por constructos tipo “la libertad” y las sociedades abiertas más o menos popperianas. Pero la visión brochagordista de la guerra como cruzada moral – del liberalismo contra el nacionalismo, se entiende – ha pretendido cancelar a las naciones, ha criminalizado el patriotismo y ha puesto a Churchill y su memoria al servicio de John Lennon y sus sandeces.
En el siglo XXI las patrias y las naciones vuelven por sus fueros. El piélago de ficciones y de mentiras se derrite ante una realidad demasiado solar como para ser cancelada. Lo que nos lleva a otro insigne producto del maniqueísmo búmer, y a las “guerras culturales” del siglo XXI.
El hijo tonto
El movimiento “woke” irrumpió en los años 2020 como una “causa general” contra la herencia cultural de occidente, acusada de sexista, de racista, de colonialista y de todos los pecados imaginables. Entre las explicaciones de esta oleda de histeria sobresale, a nuestro juicio, la que la identifica como una forma de religión milenarista, como un puritanismo desbridado y llevado al extremo.[8] Pero este fenómeno solo podía prosperar en el terreno previamente abonado, fertilizado por el régimen de la Verdad búmer. El wokismo es el último retoño de ese piélago de mitos, de ficciones y mentiras más o menos conscientes. Es su vástago degenerado y grotesco, su fin de raza.
Se produce entonces un fenómeno curioso: un cisma en el régimen de la Verdad búmer. Mientras la bumerada de izquierdas mira a su criatura con ojos tiernos (o al menos comprensivos) la bumerada de derechas reniega del hijo tonto y le declara la guerra cultural. Llegados a este punto se nos plantean varias preguntas provocadoras:
¿Y si el problema no fuera el wokismo, sino el régimen de la Verdad bumer? ¿Y si el wokismo fuera más inocuo que el régimen de la Verdad búmer? ¿Y si los “woke” fueran más genuinos (más humanamente preferibles) que la derecha búmer?
Hay varias cosas por desembalar aquí.
Los “woke” son los últimos creyentes – por el lado “positivo” o “lennoniano” – del régimen de la Verdad búmer, al que llevan hasta sus más delirantes consecuencias. Pero hay aquí una paradoja: gran parte de sus componentes ideológicos – tales como el énfasis en las identidades y la recuperación de la idea de “raza”– son un retorno freudiano (con una venganza) de aquellos aspectos de la naturaleza humana que habían sido negados, no ya por la izquierda progresista, sino por el centro-derecha búmer. Sabido es que el centro-derecha aspira a sustituir la política por la gestión (y aquí tintinean las treinta monedas). Este es un sueño de tecnócratas, de burgueses de sueño plácido y de propietarios temerosos del potencial conflictivo de la política. Su estrategia es la de adaptarse continuamente y sacar el mejor provecho de cada situación. Ellos no quieren que la vida sea un drama. Por eso el centro-derecha se siente cómodo en el “fin de la historia” posmoderno, con su utopía ilustrada de individuos “libres e iguales” unidos tan solo por vínculos contractuales.
Pero al retomar las ideas de razas e identidades, los woke ponen al menos de relieve que hay ahí una tensión política y social no resuelta. Lo hacen además con un espíritu de confrontación que contrasta con la tibieza blandengue de quienes arrojan la piedra y esconden la mano. Como en el giro inesperado de un thriller, hay en esta historia culpables que no aparentaban serlo; hay un centro-derecha búmer que pasaba por allí y que no es nada ajeno a todo este asunto. ¿Cuál es el secreto mejor guardado?
Es preciso comprender que la salud política del mundo búmer se mide no por el estado de la izquierda, sino por el del centro-derecha (del conservadurismo mainstream, si se prefiere). Con su textura flácida de saco receptor de golpes y humillaciones, el centro-derecha búmer es la argamasa del sistema, es el lugar donde toda crítica seria es amortiguada, toda indignación pasteurizada, toda reacción despojada de peligro. Entre la agresividad de la izquierda y el conformismo del centro-derecha hay mucho de la dinámica “policía bueno/policía malo”. Pero es siempre el policía bueno el que sostiene la charada.[9]
[1] Taylor Lorerenz “OK boomer marks the end of friendly generational relations”.
https://www.nytimes.com/2019/10/29/style/ok-boomer.html
[2] Paul Begala. “The Worst Generation. Or, how I learned to stop worrying and hate the boomers”.
https://www.esquire.com/news-politics/a1451/worst-generation-0400/
[3] La fragilidad y decadencia de la familia tradicional – escribe John Gray – se incrementó durante la era Thatcher (…) las asociaciones profesionales, las autoridades locales, la ayuda mutua y las familias estables eran impedimentos para la movilidad y el individualismo (…) limitan el poder de los mercados sobre la gente. La instauración del libre mercado no puede evitar el debilitarlas y destruirlas”. John Gray, John Gray, False Dawn, The delusions of global capitalism. Granta.
[4] Tony Judt, London Review of Books, 25 marzo 2010. Citado en: Geoffret Wheatcroft, Churchill´s Shadow. An Astonishing Life and a Dangerous Legay, Penguin Random House2021, pp. 487-488.
[5] Entre la oceánica bibliografía sobre Churchill destaca la biografía oficial (siete volúmenes) a cargo de su hijo Randolf y del historiador Martin Gilbert. Entre las hagiografías estándar destacan: Geoffrey Best: Churchill, A Study in Greatness (2001); Roy Jenkins: Churchill, A Biography (2001), y Andrew Roberts: Churchill, Walking with Destiny (2018). El libro de Boris Johnson The Churchill factor es una banal instrumentalización a fines políticos y personales. Entre las visiones críticas desde la derecha, que acusan al líder tory de ser el enterrador del Imperio británico, detacan: John Charmley, Churchill: The End of Glory, (1993); y Patrick J. Buchanan: Churchill, Hitler and the Unnecesary War: How Britain Lost the Empire and the West Lost the World, (2009). Desde la izquierda, Geoffrey Wheatcroft: Churchill’s Shadow. An Astonishing Life and a Dangerous Legacy, 2021; y Tariq Ali: Winston Churchill. His Times. His Crimes. 2023, un furibundo ataque desde una perspectiva anticolonial.
[6] Un ejemplo de esta dehonestidad académica lo tenemos en Niall Ferguson, historiador cortesano que es, según Geoffrey Wheatcroft, “un ejemplo de esa nueva hornada de “hackademics” (académicos online) televisivos y, en sus propias palabras, un miembro bien pagado del “gang neoimperialista””. En una entrevista-masaje al nuevo Premier David Cameron escribía Ferguson en 2012: “el sueño del joven Primer Ministro es un sueño auténticamente británico: un Reino Unido multi-étnico que Churchill seguramente habría aprobado”. Lo cierto es que ya al final de su carrera Churchill se quejaba de la “sociedad multicolor” (magpie society) hasta el punto de que, en la última reunion de su gabinete en 1955, señalaba que “mantener a Inglaterra blanca” (Keep England White) sería un buen eslogan para los conservadores. En relación a Ferguson, escribe Geoffrey Wheatcroft: “difícilmente se puede llegar más lejos en la fatua, y quizá cínica, separación entre el “Churchill ideal” y el hombre que en realidad fué”. (Geoffrey Wheatcroft, Churchill´s Shadow. An Astonishing Life and a Dangerous Legacy. The Bodley Head 2021, p. 517.
[7] Cuando en 1942 los japoneses amenazaron la frontera oriental de la India las autoridades británicas acordaron destruir los excedentes de alimentos, mientras la parte salvada de las cosechas se enviaría a Gran Bretaña. La hambruna resultante mató en Bengala a cerca de tres millones de personas (el “episodio más vergonzoso y escandaloso de la dominación británica”, según el historiador Anthony Beevor). Los guardianes del culto churchilliano se han volcado en exculpar al Premier británico, una difícil tarea. Ya en 1944 una comisión investigadora señaló que la hambruna “habría sido evitable” y fue consecuencia de una mala gestión. Los estudios más recientes concluyen que, en el mejor de los casos, la catástrofe fue exacerbada por las decisiones del Gabinete presidido por Churchill.
En una historia del Imperio británico publicada en 2022, la profesora de Harvard y Premio Pulitzer Caroline Elkins concluye que “en torno a tres millones de personas murieron debido a las requisiciones efectuadas en tiempo de guerra por los británicos (…) dejando con ello al descubierno la vacuidad de las alegaciones británicas sobre la forma efizcaz y benevolente con la que gestionaban su imperio”. El Secretario de Estado para la India, Leo Amery, le dijo a Churchill a la cara que no veía demasiada diferencia entre su actitud y la de Hitler.
Caroline Elkins: Legacy of Violence. A History of the British Empire. Alfred A. Knopf, 2022, p. 391.
Geoffrey Wheatcroft: Churchill Shadow. An Astonishing Life and a Dangerous Legacy. The Bodley Head 2021, pp. 280-281.
[8] Andrew Doyle, The New Puritans. How the Religion of Social justice captured the Western World. Constable 2023. También: Adriano Erriguel, Blasfemar en el Templo. Debates Irreverentes. Ediciones Monóculo 2022, pp. 349-367.
[9] Idea desarrollada por el escritor norteamericano Mike Maxwell en: The Cultured Thug Handbook. A Guide to Radical Right-Wing Thought. Imperium Press 2024, pp. 132-133.
Un estudio elaborado en 2019 por los politólogos Noam Gidron y Daniel Ziblatt pone de relieve cómo la defensa por el centro-derecha de la identidad nacional, la familia, la religión y demás valores “conservadores” cumple una función: la de servir como aglutinador interclasista para unos partidos cuyo origen está en las clases acomodadas, y que no podrían sobrevivir como meros portavoces de intereses corporativos. Noam Gidron y Daniel Ziblatt, “Center-Right Political Parties in Advanced Democracies”, Annual Review of Political Science 22 (2019), pp. 17-35.
https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-polisci-090717-092750