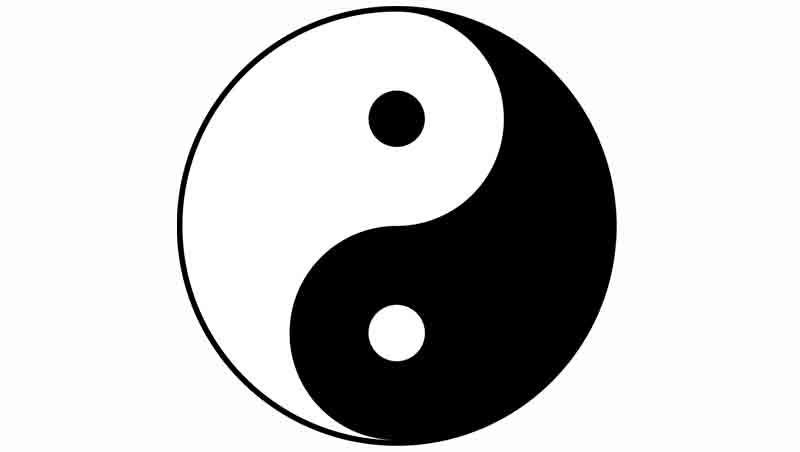A ver, a ver… ¿De qué hablo hoy en esta columna, que es la primera del año entrante? Hojeo mi bloc de notas, escrito a mano, como Dios manda, y mi voraz mirada de conspicuo columnista practica el surf sobre los temas que la actualidad, siempre invasiva, me sugiere mientras los amigos de la redacción de Posmodernia insinúan discretamente, como en ellos es costumbre, otros dos asuntos: Yukio Mishima, en el centenario de su seppuku y a cuento del reciente y estupendo estudio que Isidro Palacios le ha dedicado (Vida y muerte del último samurái, La Esfera, 2020), y el estatus social de la Sagrada Familia en el Portal de Belén y en la huída a Egipto.
Doble tentación, pues no en vano me llamaban los amigos en Tokio durante mi primera singladura nipona, que se remonta a 1967, el Mishima español ni tampoco puede ser casual que ya tocase muy a fondo el segundo asunto en mi libro Carta de Jesús al Papa (2001, Planeta y Booket), pero pospongo lo uno y lo otro para alguna futura ocasión, que no ha de faltar. Hoy prefiero dedicar estas líneas a glosar el modus vivendi filosófico e incluso religioso, aunque en él no haya dioses, ni ritos, ni iglesias, que mejor me define: el Tao.
Mal empezamos, porque el Tao no admite definición alguna. Es etéreo, impalpable, inescrutable. Definir es, por definición, levantar paredes, bordes, aristas, esquinas, mojones, geometrías, minutajes… Poner límites o fronteras para evitar confusiones. Y el Tao, por difuso, es confuso, igual que el aire que respiramos. Nos envuelve, nos transporta, nos lleva en andas de la vida, está ahí, está ahí, está ahí… ¿En todas partes? No. En ninguna. El Tao nace del wuwei, y el wuwei alude, en chino clásico, al vacío primordial, a la nada en la que todo y de la que todo nace.
Sostenía Lucrecia en De rerum natura (siglo I antes de Cristo) que de la nada nada puede nacer. De tal axioma, que parece un sofisma, pero no lo es, procede su contrario: la creación ex nihilo. El Tao desjarreta el principio de causalidad: ningún efecto tiene causa. La anarquía, la invertebración, el principio de constante e infinito desdoblamiento, el azar, la incertidumbre, la instantaneidad, la simultaneidad, la resonancia, la analogía, rigen el universo. Las circunstancias son mudables; el yo, para quien sabe sortear sus escollos y fluir sin miedo, es inmutable. El agua, a pesar de su aparente debilidad y fragilidad, todo lo vence, porque a todo se adapta.
La parábola taoísta por antonomasia es la del filósofo que soñó con ser mariposa y al despertar no sabía sí era una mariposa que soñaba con ser filósofo o un filósofo que soñaba con ser mariposa.
Borges escenificó lo mismo al escribir El jardín de los senderos que se bifurcan.
Los alquimistas buscaban la coincidentia oppositorum. Su ideograma es el uróboros o reptil que se muerde la cola. El de los taoístas es el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, lo umbrío y lo soleado, lo fértil y lo árido, lo húmedo y lo seco, lo cóncavo y lo convexo… O sea: Eva y Adán, la manzana y la serpiente, Dios y el Diablo.
Antonio Machado lo explicó muy bien: «Busca a tu complementario / que marcha siempre contigo / y quiere ser tu contrario».
Homero también… «Soy Nadie», dijo Ulises al Cíclope. Y en el momento de decirlo fue más Ulises que nunca.
El Tao no es aristotélico, ni platónico, ni hegeliano… El Tao no está en el dedo del Estagirita, que apunta al suelo ni en el de Platón, que apunta al cielo, en La Escuela de Atenas, de Rafael. Eso sería imposible, porque el Tao no está en ninguna parte y por eso está en todas a la vez.
El Tao no está tampoco en estas líneas, porque quienes hablan, no saben, asegura, y quienes saben, no hablan.
Y, sin embargo, el Tao está en el Tao Te King, atribuido a Laotsé, o Laotsú, o Laotsí, el filósofo que nunca existió, y en el I Ching o Libro de las mutaciones.
Diógenes, el Cínico, el Perro, nos suministró un buen ejemplo de taoísmo practicante cuando pidió a Alejandro que, por favor, se dejara de señuelos y no le quitase el sol.
¿Qué haría un taoísta en días como éstos cuando las campanas de la democracia lo inciten a votar? Pues no hacerlo. Se iría a tomar el sol, si lo hubiere, en el parque más cercano o, si lloviera, se quedaría al resguardo en su barril.
El taoísta no actúa en ninguna circunstancia ni bajo ninguna presión, no reacciona, fluye, se deja ir como una hoja caída en el río heraclitiano de la vida, pues sabe que toda acción genera una reacción y, con ella, un nuevo obstáculo, una nueva trampa, una traicionera zancadilla.
¿Han entendido ustedes algo? ¿Sí? Pues eso no es el Tao. ¿No? Empiezan a ser taoístas.
Y mis disculpas a los lectores y a los amigos de Posmodernia. Tan filosófico me he puesto hoy como el rocín de don Quijote. Pero es que empieza el segundo Año de la Peste y no hay mejor vacuna contra ésta que la de la filosofía. Ladren los virus, luego fluyamos. Fluir no es huir. Es lo contrario.
El agua, pase lo que pase, siempre acaba en el mar.