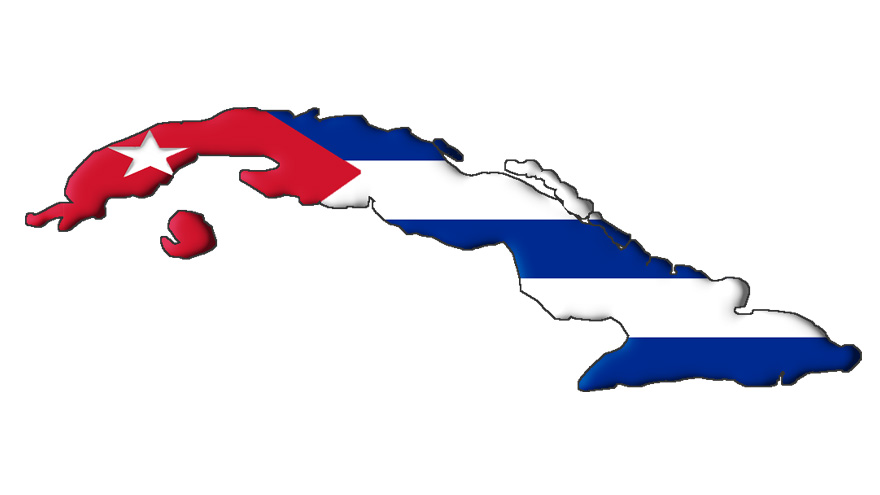Realizar una enumeración exhaustiva y exacta de todas las vicisitudes que atraviesa una parte del pueblo de Cuba en lo económico, social, cultural y político sería un ejercicio extenso y acaso estéril. Paradójicamente más que complicar el análisis desde un punto de vista explicativo o academicista, esta situación en realidad lo facilita. Una vez cruzado el umbral que permitía un cierto grado de observación experta y analíticamente sustentada, solo queda espacio para la denuncia urgente y constante de los peligros que se avecinan si no cambia la situación existente.
En este sentido, no creo que nadie, absolutamente nadie, tenga la última palabra. En la situación actual no caben divisiones, clásicas en el ámbito cubano, del tipo “los de afuera y los de adentro”, “los de antes y los de ahora”, “lo de ellos y lo de nosotros”. Ya no se trata de entelequias como “esta no es la Cuba que soñó” Varela, Martí, Fidel, Celia Cruz, Gloria Estefan, o quien sea. Ese debate ya no importa, porque la crisis actual trasciende cualquier proyecto político o visión histórica. Lo que está en juego no es solo un ideal de país, sino la continuidad misma de Cuba como un proyecto histórico común. Si este hilo se rompe, lo que sigue no es el cambio, sino la fragmentación.
Hoy no están en peligro la revolución, el Estado o el gobierno cubano. Lo que realmente peligra es la Nación Política: ese hilo común que, a lo largo de los siglos, ha permitido a Cuba transformarse sin desmembrarse, cambiar sin desaparecer. Sin esa totalidad compartida, lo que queda es la balcanización social.
La dirigencia actual no solo es la más mediocre en décadas, sino también la más desconectada tanto de la realidad social interna del país como del contexto global que acompaña la crisis en curso. Y aquí incluyo a las varias generaciones de dirigentes del periodo conocido como revolucionario que le precedieron. Sin embargo, el desastre presente no puede explicarse únicamente como la herencia de un modelo fallido en su totalidad. A diferencia de sus antecesores en el poder, quienes hoy lo detentan no han sido capaces ni siquiera de sostener lo que recibieron, y en lugar de gestionar un probable colapso con inteligencia, han acelerado la descomposición con su incompetencia manifiesta.
Esta aclaración es pertinente, pues hay quienes insisten en reducir la historia de Cuba a una falsa dicotomía: «la Cuba de antes del 59» y «la de ahora», o a la simplificación entre una Cuba «democrática» y una Cuba «dictatorial». Esa visión hemipléjica impide comprender que el problema va más allá de un modelo sociopolítico específico y se inscribe en los distintos capítulos de la construcción nacional en su totalidad. La crisis que enfrentamos hoy no es solo el resultado de un modelo fallido, sino también de la incapacidad de quienes hoy gobiernan para pensar más allá del presente inmediato, o acaso del pasado reciente, para proyectar un futuro, el que sea, para el país. Solo así, la soberanía dejará de ser un eslogan vacío y se convertirá en un concepto asentado en el recorrido histórico de la isla de manera pragmática y realista.
Pero dejemos esta cuestión a un lado y vayamos al punto, que es la Cuba del primer cuarto del siglo XXI y las situaciones de partes de su tejido social. Después de muchos experimentos—todos fallidos—la generación gubernamental que sustituyó a Raúl Castro, heredero a su vez de su hermano Fidel, ha terminado por destruir lo legado (mucho o poco, mejor o peor, según quien lo mire) por quienes les precedieron.
Se podría argumentar que quienes actualmente dirigen la isla son, en parte, el producto de unas políticas de cuadros que durante décadas priorizaron la lealtad sobre el talento. Sin duda, hay algo de verdad en ello, pero esta explicación, aunque necesaria, sigue siendo insuficiente para dar cuenta del desastre generalizado que padece el país. En última instancia, los actuales “mandamases” han logrado destacarse por mérito propio, pero no en la eficacia ni en la gestión, sino en su absoluta incapacidad para gobernar un país con todas sus complejidades. Y esa ineptitud no puede atribuirse únicamente a lo que recibieron de sus antecesores, sino a sus propias decisiones y omisiones.
En este sentido, la prudencia política—al menos aquella que dicta que hay líneas que no deben cruzarse si se quiere preservar la estabilidad del sistema y la permanencia en el poder—parece haber sido completamente ignorada en Cuba. Y repito, esto no se trata de simplismos como “esto pasa porque hay una dictadura comunista en el poder”. Si en su lugar gobernaran demócratas liberales, difícilmente la situación sería mejor. Es casi cómico cómo algunos presentan el cambio de sistema como una solución mágica a la crisis cubana, ignorando que Guatemala, Honduras o Paraguay son democracias y no por ello llueve café en los campos. Del mismo modo, Singapur o los Emiratos pueden calificarse de dictaduras, pero sus condiciones económicas son incomparables con la miseria que se vive en Cuba.
El problema de Cuba no radica únicamente en qué sistema sociopolítico impere, sino en un conjunto de factores que incluyen, entre otros muchos, a una clase dirigente que no sabe —o no quiere— gobernar con un proyecto claro de hacia dónde llevar al país. Y esto no es exclusivo de las utopías socialistas; puede ocurrir en monarquías, democracias liberales, tiranías islámicas o sociedades de castas. Por mucho que a los libertarios Mileístas les incomode la idea, al cubano promedio le importa poco si hay una dictadura en el poder o si puede expresarse libremente. Como ocurre en la mayoría de los países pobres, lo que verdaderamente le preocupa es la comida, la ropa, la electricidad y la vivienda. Las entelequias del espíritu, como la llamada libertad, le resultan secundarias frente a la urgencia de sobrevivir día tras día.
El problema es que, en la Cuba contemporánea, la mayoría de los habitantes no puede acceder a estos bienes básicos. Esta situación es el resultado de múltiples factores, tanto internos como externos, pero también es la consecuencia de una crisis migratoria de proporciones sin precedentes, desatada en los últimos cinco años. Con cifras que podrían rondar el millón de emigrantes en la última década, este fenómeno no solo es una consecuencia del colapso, sino también una de sus principales causas. Muchos de los cubanos que se marchan en busca de satisfacer las carencias materiales que los acosan en la isla son la fuerza de trabajo, muchas veces calificada, que haría falta para reconstruir el país, si es que tal cosa aún fuera posible.
Uno de los errores del actual gobierno ha sido creer que esta emigración masiva podría servir como tabla de salvación, tanto como fuente de recursos para la maltrecha economía nacional, como válvula de escape ante la presión interna y el creciente descontento de la población. Esta visión inmediatista tiene su origen en el cortoplacismo y la falta de una estrategia de futuro que venimos denunciando. Contrariamente a lo que se suele pensar, la principal riqueza de Cuba no ha sido el azúcar, el café, el tabaco o el turismo, sino su gente, su capital humano. Ese ha sido el mayor patrimonio de la isla, y verlo perderse sin remedio espanta, pues las consecuencias pueden ser irreparables.
Para colmo de males, el problema no es solo que el gobierno empuje a algunos a emigrar, sino que ni siquiera encuentra la manera de ocuparse de quienes se quedan. Esto resulta especialmente grave cuando se observa la situación en los extremos de la demografía nacional: los niños y los ancianos. El gobierno está desatendiendo, nada menos, que a quienes hicieron posible que el sistema llegara hasta aquí y a quienes, en teoría, deberían garantizar su continuidad.
El grado de pobreza extrema y desamparo que padecen cientos de miles de adultos mayores en Cuba es aterrador. Hoy, los médicos y hospitales piden a los pacientes que lleven sus propias medicinas e insumos en un país donde estos no se venden formalmente. Esta situación deja a quienes más necesitan atención sanitaria con una única opción: recurrir a un mercado digital dolarizado —solo parcialmente underground— donde se puede encontrar casi de todo, pero al que la mayoría de los ancianos no tiene acceso, ya sea por razones económicas o por incapacidad tecnológica mayoría de los ancianos está ajena, tanto por razones económicas como por incapacidad tecnológica. Esto ha dejado a una parte importante de la población cubana en un estado de desamparo que, hace apenas 15 años, habría sido impensable.
En el caso de los niños, la situación no es menos traumática, especialmente considerando que, hasta no hace tanto, eran una prioridad del sistema y una de las principales banderas de su propaganda. Por solo citar algunos ejemplos, las familias con niños en edad escolar deben imprimir sus propios materiales de estudio, pues las escuelas son incapaces de proveerlos. A esto se suma un número creciente de relatos que confirman la progresiva depauperación del sistema educativo cubano, donde no solo escasean los recursos materiales, sino que el capital humano —antaño de calidad indiscutible— se ha deteriorado hasta dejar un panorama sombrío, sobre todo en el nivel primario.
Esta situación me resulta inconcebible, pues, mal que bien, siempre tuve lo necesario para completar mi educación, y fue el Estado quien lo garantizó. Y no hablo de hace 70 años, sino de apenas dos décadas atrás, cuando la educación y la salud pública, aunque con carencias, aún funcionaban. Y de ello se presumía, a veces con razón, a nivel internacional.
Estos poquísimos ejemplos ilustran la poco abordada realidad de que Cuba, la nación política en sí, podría estar empezando a romperse en demográficamente por sus extremos. Esta situación es sumamente peligrosa, pues estos sectores de la sociedad son, en gran medida, los que garantizan la posibilidad no solo de seguir existiendo como sociedad, sino también de construir, si fuera el caso, un modelo distinto del tipo que sea.
Los adultos mayores, los más castigados por el presente, son la generación que aún, paradójicamente, custodia los valores sobre los que se sustenta la arquitectura política actual. El trato que reciben por parte de la clase dirigente en funciones, además de injusto y cruel, encierra otro peligro para el propio sistema: sin ellos, el proceso de degradación cultural que atraviesa el país solo se acelerará, pues no existen valores morales o ideales que sirvan de contrapeso al empuje de la neocultura liberal anglosajona, que se filtra por todas las rendijas digitales de la vida del cubano.
En este sentido, y sin cortafuegos ideológicos, los niños están siendo educados en una sociedad que no atiende a sus mayores cuando estos más los necesitan, rompiendo un ciclo trigeneracional de convivencia que, hasta ahora, había sido el pilar fundamental de lo que podríamos llamar la familia tradicional cubana. La cohabitación intergeneracional, el amor y el cuidado mutuo entre las generaciones solían sostener un sistema de colaboración familiar que permitía resistir casi cualquier adversidad. Su ruptura, en gran parte debido a la emigración de los más jóvenes, no solo debilita los lazos dentro de la célula básica de la sociedad—la familia—, sino que también erosiona aún más la ya de por sí depauperada cohesión macrosocial, fomentando un sentimiento de supervivencia individualista que resulta ajeno a la cultura y la idiosincrasia nacional.
Este proceso material viene acompañado, en lo ideológico, de la adopción acrítica—tanto a nivel social como gubernamental—de muchas de las ideologías globalizantes de moda, las cuales, ya de por sí disolventes en su esencia, vienen a echar más leña al fuego de la desintegración social en curso. Todos estos factores están haciendo que Cuba deje de ser una sociedad que piense desde lo común, lo colectivo (y esto no tiene que ver necesariamente con el socialismo) para convertirse, cada vez más, en una congregación de “individuos” a los que el resto les importa poco. Una filosofía donde el yo se impone al tú, y ya no digamos al nosotros, sustentada en el hecho cierto de que cada vez son más los cubanos que se ven solos, desconectados y desamparados por un Estado que, al menos en teoría, debía estar presente todo el tiempo, pues ese fue el pacto social establecido.
Desgraciadamente, no hay esperanzas de mejora inmediata en todo lo antes expuesto. Los cubanos, todos, pareciera que nos hemos quedado sin muchas alternativas reales frente a la situación existente. Con una clase dirigente mediocre y egoísta, una intelligentsia dividida y una sociedad cada vez más fracturada por las separaciones, las múltiples crisis y la desesperación, las soluciones objetivas parecen cada vez más remotas.
Los planes de impacto, los programas gubernamentales o las misiones sociales en las que participábamos todos—queriéndolo o no—para resolver problemas concretos del país, y que antaño solían impulsarse desde el gobierno, pertenecen cada vez más al pasado reciente. No parece que los actuales dirigentes pretendan tomar el sartén por el mango en este sentido, no sé si por incapacidad o por desidia.
Lo cierto es que, como le escuché decir a un cantante cubano que aún vive en la isla en relación con la clase dirigente: “Están jugando a ser modernos en el peor momento posible”, en referencia a la actitud de dejar hacer, de no intervenir desde el Estado, acaso imitando a las sociedades liberales globalizadas donde, en teoría, el Estado busca intervenir lo menos posible en la vida de los ciudadanos. Si bien esto podría ser funcional en Nueva Zelanda, donde todo está organizado en función del sujeto singular y solipsista, donde alguien puede nacer y, con seguridad, morir completamente solo, en Cuba, al menos en la actualidad, esto no solo es imposible, sino también políticamente imprudente.
Ante todo lo dicho —y lo mucho que aún queda por decir—, no queda más que seguir señalando los problemas con la esperanza de que las palabras lleguen, las ideas despierten y las acciones emerjan. En este camino, cada quien es libre de emprender o proponer las alternativas que considere pertinentes. A decir verdad, ni siquiera sé dónde está la punta del hilo que permita desenmarañar este embrollo en el que estamos inmersos.
Lo que sí es necesario recordar es que, sea cual sea la propuesta o la visión de futuro que se tenga, el objetivo no es que Cuba y los cubanos cambiemos a cualquier costo, ni hacer borrón y cuenta nueva de todo lo vivido, soñado, padecido y soportado en la historia reciente. Nos guste o no, el pasado es el único suelo firme sobre el que podemos construir. No hay otro punto de partida, porque no hay nación sin memoria. Durante los últimos 60 años, los cubanos nos hemos organizado políticamente de una determinada manera, y en ello hemos participado todos, de un modo u otro. Esto puede ser, o no, un capítulo más en la larga construcción nacional de un país que, en términos históricos, sigue siendo joven en el contexto global.
Reevaluar el pasado no significa negarlo ni desechar a quienes lo construyeron. Significa comprenderlo en su totalidad, con sus aciertos y sus fracasos, porque solo desde esa comprensión es posible imaginar un futuro que no sea solo una repetición del presente. Nos guste o no, los naufragios del pasado, y acaso sus náufragos, son los pilares tanto del presente como del futuro, sea este del tipo que sea. Lo verdaderamente trágico de la historia no es el derrumbe de un sistema ni el fracaso de un proyecto político. Lo trágico es que las sociedades pierdan el hilo de su propia historia, olviden quiénes han sido y queden atrapadas en la nada por no saber qué ser.
En una palabra, que Cuba deje de ser un proyecto en sí misma y se convierta en un archipiélago de islas sin memoria, sin identidad y sin destino, esa es la catástrofe que hay evitar a como dé lugar.