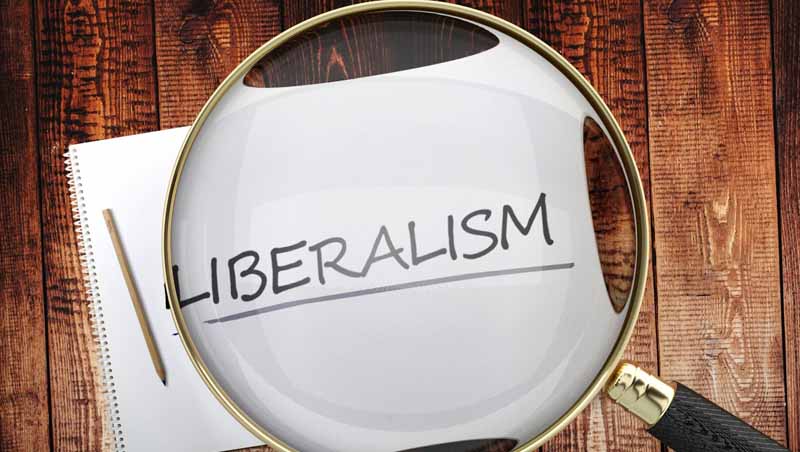Ya hemos señalado en Posmodernia el planteamiento metafísico que postulan los liberales al hipostatizar el mercado y la propiedad privada como si eso fuese posible al margen del Estado, o como si el Estado fuese un estorbo para el desarrollo del mercado, para su «libertad» y funcionamiento. (Véase https://posmodernia.com/el-mito-del-libre-mercado/; en redes sociales se me acusó de decir lo obvio y de matar moscas a cañonazos; y he de decir que eso es cierto, pero que no es obvio y menos aún de perogrullo para los liberales).
La Idea de libertad es la idea-fuerza del liberalismo, sobre el cual se podría decir que es un fundamentalismo de la libertad, la cual es considerada como buena per se; pero la cuestión es «libertad para qué», es decir, no se trata de recaer en un reduccionismo de la forma de la libertad sino atender al contenido de la misma, esto es, de advertir en su materia.
No obstante se piensa en una libertad subjetiva, porque, al parecer, sólo existen las «libertades individuales». Para el liberalismo el individuo es el centro de atención de la actuación política y el Estado debe garantizar la libertad y el derecho individual. Luego el liberalismo se nos presenta como una ideología (porque, en efecto, es una conciencia falsa) individualista, siendo por tanto la versión económico-política del subjetivismo.
Pero esta posición se correspondería con una implantación gnóstica de la filosofía más que con una implantación política. De ahí que el liberalismo se nos presenta como uno de los exponentes de la conciencia falsa por antonomasia. El liberalismo individualista es, pues, una forma de gnosticismo que, en última instancia, tiende al solipsismo y por consiguiente no existe más allá de las apariencias falaces. (En Posmodernia hemos esbozado la distinción entre implantación gnóstica e implantación política aquí: https://posmodernia.com/la-implantacion-politica-de-la-filosofia-de-marx/; para una profundización en tal distinción véase Gustavo Bueno «El concepto de “implantación de la conciencia filosófica”. Implantación gnóstica e implantación política»: https://www.nodulo.org/ec/2013/n142p02.htm).
Si el comunismo final no fue posible, como se ha demostrado y mostrado, tampoco es posible el liberalismo individualista, y no se puede dar por supuesto -como emic hacen muchos liberales- que «tras la demolición o neutralización de determinadas instituciones vigentes (a las que hacen responsables del bloqueo de su libertad), podrá alcanzarse la plenitud de la vida humana sobre la Tierra (o también, según algunos, sobre alguna Galaxia no demasiado lejana)» (Gustavo Bueno, «El liberalismo como ideal humanístico», El Catoblepas, Nº 161, Pág. 2, http://nodulo.org/ec/2015/n161p02.htm, Julio 2015b).
Ahora bien, si el liberalismo ni existe ni puede existir, eso no quita que efectivamente existan los liberales (así como existen los creyentes de las diferentes confesiones monoteístas aunque no exista ni pueda existir ningún Dios). De modo que el reino o la república del liberalismo no es de este mundo, cosa que reconoció en 1927 un eminente liberal como Ludwig von Mises: «Exageraría quien dijera que el mundo llegó a conocer una verdadera era liberal, pues jamás se permitió al liberalismo funcionar en su plenitud» (Ludwig von Mises, Liberalismo, Traducción de Joaquín Reig Albiol, Planeta De-Agostini, Barcelona 1994, pág. 15).
Luego el liberalismo, como las ideas platónicas (dándoles una interpretación metafísica no materialista), no tiene correlato empírico, sólo existe en la nebulosa ideológica de algunos alumbrados y/o impostores.
Para Marx -como dice en los Grundrisse, y suscribimos la cita- nada puede ser más falso que «la libre individualidad en la esfera de la producción y del intercambio» (Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858, Volumen 2, Traducción de Pedro Scaron, Siglo XXI, Madrid 1972, pág. 166).
Y leemos en El Capital: «La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de cuyos límites se efectúa la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era, en realidad, un verdadero Edén de los derechos humanos innatos. Lo que allí imperaba era la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham. ¡Libertad!, porque el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo de la fuerza de trabajo, sólo están determinados por su libre voluntad. Celebran su contrato como personas libres, jurídicamente iguales. El contrato es el resultado final en el que sus voluntades confluyen en una expresión jurídica común. ¡Igualdad!, porque sólo se relacionan entre sí en cuanto poseedores de mercancías, e intercambian equivalente por equivalente. ¡Propiedad!, porque cada uno dispone sólo de lo suyo. ¡Bentham!, porque cada uno de los dos se ocupa sólo de sí mismo. El único poder que los reúne y los pone en relación es el de su egoísmo, el de su ventaja personal, el de sus intereses privados. Y precisamente porque cada uno sólo se preocupa por sí mismo y ninguno por el otro, ejecutan todos, en virtud de una armonía preestablecida de las cosas o bajo sus auspicios de una providencia omniastuta, solamente la obra de su provecho recíproco, de su altruismo, de su interés colectivo» (Karl Marx, El Capital. Crítica de la economía política, Libro I: El proceso de producción del capital, Traducción de Pedro Scaron, Biblioteca de los grandes pensadores, Barcelona 2003, págs. 174-175).
«La figura ontológica de esa sociedad de sujetos formales libres es una apariencia que encubre la realidad de una sociedad de sujetos materiales, en la cual todos ellos están vinculados internamente entre sí y a las cosas, en la cual unos explotan a otros precisamente al contratar la fuerza del trabajo según los cánones de la justicia conmutativa. Esta ontología profunda sólo puede ser advertida cuando la ontología aparente se manifiesta como tal; sólo puede ser realizada cuando la ontología aparente haya sido superada mediante la acción revolucionaria. Porque mientras el entendimiento categorial tiende a recubrir el hecho de la plusvalía explicándolo dentro del espacio ontológico presupuesto (aunque sea apariencial), es decir, explicando su recurrencia (“eternizándolo”), la regresión sobre este espacio (la “crítica de la economía política”) nos remite a una ontología material (no formal) en la cual los sujetos ya no podrán ser concebidos al margen del trabajo con las cosas ni al margen de los demás sujetos, una ontología en la que los sujetos figurarán ante todo como determinaciones, perturbaciones o concentraciones de la energía de un continuo real (el espíritu objetivo, históricamente modulado) a la manera como los cuerpos, en el espacio relativista, figurarán como perturbaciones, determinaciones o concentraciones de la energía de un continuo material» (Gustavo Bueno, «Sobre el significado de los “Grundrisse” en la interpretación del marxismo», Sistema, https://fgbueno.es/med/dig/gb73s2.pdf, Madrid Mayo 1973, págs. 31-32).
Frente al feudalismo, el liberalismo proclama que el individuo, el ciudadano, tiene derecho a la libertad, la felicidad y la propiedad privada; y considera que estos derechos son «naturales» e «inalienables». Los economistas ilustrados del siglo XVIII «creyeron que la abolición del régimen feudal y de todas sus supervivencias crearía sobre la tierra el reino del bienestar universal» (Vladimir Ilich Lenin, Obras completas, Tomo II, Versión de Editorial Progreso, Editorial Ayuso Akal, Madrid 1974, pág. 509-510).
La historia del liberalismo es la historia del individualismo propietario o posesivo, pero este concepto es del todo inapropiado, es un pseudo-concepto, porque dicho liberalismo legitima la expropiación -como por ejemplo en el Imperio Británico de los siglos XVIII y XIX- de los irlandeses o -en Estados Unidos- de los pieles rojas. Es decir, la propiedad de unos supone la expropiación de otros o, como diría Marx, la propiedad de unos pocos es en detrimento de la expropiación de los muchos. «La categoría de “individuo propietario” parece centrar su atención exclusivamente en la comunidad blanca de la metrópoli capitalista y en el conflicto propietario/no-propietario, haciendo abstracción de las colonias y de las poblaciones coloniales o de origen colonial» (Domenico Losurdo, Contrahistoria del liberalismo, Traducción de Marcia Gasca, El Viejo Topo, Roma-Bari 2005, pág. 126).
«Los individuos liberados del terruño para pasar a formar parte de los equipos de trabajadores de las nuevas naves industriales se encontraban no tanto “ante su propia subjetividad individual”, sino ante una cantidad variable de alternativas de trabajo entre las que tenían que “elegir”. Los individuos liberados del mercado limitado que sólo les ofrecía un número muy escaso de bienes específicos se encontraban ante mercados pletóricos crecientes, entre cuyos bienes tenían que elegir en cuento tuvieran los medios dinerarios imprescindibles: para ello se asociaban, se sindicaban, con el fin de obtener, sobre todo, incrementos en sus salarios o reducción en sus jornadas laborales de trabajo. Por aquí se canalizaban sus deseos de libertad. El “individualismo moderno” tiene, según esto, poco que ver con la maduración de una supuesta conciencia metafísica de la “libertad”; es un proceso circunscrito al individualismo propio de los consumidores que se identifican con los bienes que desean adquirir en el mercado pletórico… La verdadera “libertad de elección” habría, por tanto, que ponerla en la “libertad de especificación”, libertad para elegir entre las diferentes alternativas que ofrecía el mercado. Salirse de todas ellas, es decir, inhibirse del mercado, decir no, era tanto como hacer una huelga de hambre total, como escaparse del sistema de alternativas en función de las cuales se definían los sujetos operatorios coordenados, es decir, suicidarse… Parece suficiente, en resolución, desde el punto de vista de la sociedad política o de la sociedad de mercado, para hablar de libertad política o de libertad de mercado, el que exista una multiplicidad de partidos o una multiplicidad de bienes respectivamente, así también como una demanda social efectiva (solvente, no intencional) y diversificada» (Gustavo Bueno, Panfleto contra la democracia realmente existente, La esfera de los libros, Madrid 2004, págs. 193-194-198).
La libertad para elegir diversos bienes en el mercado pletórico no es un metafísico libre albedrío, es determinista, es decir, se debe a condiciones materiales y no a «manos invisibles» o a una mágica «autoregulación del mercado».
Los liberales creen que sólo existen individuos y piensan que la sociedad es simplemente un aggregatum de individuos. Se trata entonces de una filosofía nominalista. Pero esa libertad de la que hablan los liberales es, muy a su pesar, sólo posible a través del Estado. Como decía Espinosa, es en el Estado donde el hombre que está guiado por la razón puede desarrollar su libertad, porque «ninguna sociedad puede subsistir sin autoridad ni fuerza, y por consiguiente sin leyes que gobiernen y contengan el desenfrenado arranque de las pasiones humanas» (Benedictus de Espinosa, Tratado teológico-político, Traducción de Julián de Vargas y Antonio Zozaya, Biblioteca de los grandes pensadores, Barcelona 2002, pág. 76). Es decir, ninguna sociedad con una economía funcionando es posible sin Estado.
En la soledad el individuo sólo puede obedecerse a sí mismo. Pero este hombre no quiere aislarse en un retiro espiritual, sino que quiere participar en la vida social y además desea mantener la norma de la vida común y de la común utilidad y vivir, por tanto, observando «los derechos comunes del Estado» (Espinosa, Ética, Traducción de Atilano Domínguez, Biblioteca de los grandes pensadores, Barcelona 2004, pág. 232), dado que «Los hombres, en efecto, son de tal índole que les resulta imposible vivir fuera de todo derecho común» (Espinosa, Ética, pág. 84), porque el estado natural es un estado de pasión y soledad.
Por eso, «Nada hay, pues, más útil para el hombre que el hombre; nada, digo, pueden los hombres desear más valioso para conservar, que el que todos concuerden en todo, de suerte que las almas y los cuerpos de todos formen como sola alma y un solo cuerpo, y que todos se esfuercen, a la vez, cuanto pueden, en conservar su ser y que todos a la vez busquen para sí mismos la utilidad común a todos ellos. De donde se sigue que los hombres, que se rigen por la razón, esto es, los hombres que buscan su utilidad según la guía de la razón, no apetecen nada para sí mismos, que no lo deseen para los demás, y que, por tanto, son justos, fieles y honestos» (Espinosa, Ética, pág. 197).
Pero como todo lo excelso es tan difícil como raro, es inusual «que los hombres vivan bajo la guía de la razón; sino que están conformados de tal suerte que la mayoría son envidiosos y se molestan mutuamente. A pesar de ello apenas pueden llevar una vida solitaria, de suerte que a la mayoría les ha agradado mucho aquella definición, de que el hombre es un animal social. Y, a decir verdad, la realidad es que de la común sociedad de los hombres surgen muchas más ventajas que perjuicios» (Espinosa, Ética, pág. 206).
Vemos que, a diferencia de los liberales individualistas, la filosofía de Espinosa está implantada políticamente; aunque, como se ha dicho, «en Espinosa, no parece que la filosofía esté al servicio de la política; incluso parece más probable lo contrario, a saber, que la política es necesaria, desde su punto de vista de filósofo, para la práctica de la verdadera filosofía» (Vidal Peña, «Introducción» a la Ética de Espinosa, Alianza Editorial, Madrid 1998, pág. 19).
John Stuart Mill vio al principal enemigo de la libertad, y por tanto del liberalismo, al calvinismo por su doctrina de la predestinación(lo fijado por la voluntad divina antes de la creación del mundo), doctrina que censuraba la voluntad propia como el mayor defecto del hombre, como su pecado.
Los liberales también creen en la llamada «independencia de poderes». Pero ya Hegel advirtió: «Con la independencia de los poderes, por ejemplo de los llamados poderes ejecutivos y legislativo, está inmediatamente puesta la desintegración del Estado» (Georg Wilhelm Fredrich Hegel, Principios de la filosofía del derecho o derecho natural y ciencia política, Traducción de Juan Luis Vermal, Edhasa, Barcelona 2005, pág. 411). Y más adelante añade: «La representación de la llamada independencia de poderes lleva en sí el error fundamental de que los poderes deben limitarse mutuamente. Con esta independencia se elimina la unidad del Estado, que es lo que hay que buscar ante todo» (Hegel, Principios de filosofía del derecho, pág. 450).
También la separación de poderes fue criticada cuando se proyectaba la constitución de la República Soviética Federal Socialista de Rusia en 1918 cuando M. Reiner, Comisario de Justicia del Pueblo, afirmaba: «La separación de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial… corresponde a la estructura del estado burgués cuya tarea principal es el equilibrio de las principales fuerzas políticas, a saber, las clases pudientes de un lado y las masas trabajadoras de otro. Puesto que, por su misma naturaleza, es inevitable que se lleve a cabo un compromiso entre explotadores y explotados, el estado burgués tiene que equilibrar y dividir el poder… La República socialista rusa no tiene interés en dividir o equilibrar las fuerzas políticas por la sencilla razón de que se basa en el dominio de una fuerza política que lo abarca todo; es decir, el proletariado ruso y las masas campesinas. Esta fuerza política está trabada en la realización de un único fin: el establecimiento de un régimen socialista; y esta lucha heroica requiere unidad y concentración de poder y no división» (citado por Edward Hallett Carr, La revolución bolchevique (1917-1923), Vol. 1, Traducción de Soledad Ortega, Alianza Editorial, Madrid 1972, págs. 162-163).
Luego, visto desde diferentes puntos de vista, el liberalismo se nos presenta como una ideología distáxica. Es un modo de la imprudencia política.
En la sesión del 4 de marzo de 1919 del Primer Congreso de la Internacional Comunista decía Lenin: «Los capitalistas siempre han llamado “libertad” a la libertad de lucro para los ricos, a la libertad de morirse de hambre para los obreros. Los capitalistas llaman libertad de imprenta a la libertad de soborno de la prensa por los ricos, a la libertad de utilizar la riqueza para fabricar y falsea la llamada opinión pública» (Vladimir Ilich Lenin, «Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado», Versión al español de Ediciones en Lenguas Extranjeras, Ediciones Roca, Barcelona 1976, págs. 92-93).
Frente a concepciones de la libertad como la de Isaiash Berlin, que ponen la «verdadera libertad» en la libertad-de, el materialismo filosófico sostiene como la verdadera libertad la libertad-para, «en la medida en la cual esta libertad no se identifica con la libertad-de (libertad de decisión individual). Porque la elección, en el contexto de un mercado pletórico, se configura antes que a escala individual, a escala estadística, que no excluye que los sujetos sigan estando determinados… Pero la pobreza morfológica, por no decir miseria de las teorías lisológicas del liberalismo (político o económico) se acrecientan cuando los liberales que buscan definirse en algún ámbito económico o político, fieles a la herencia de Stuart Mill, no sólo ponen la “esencia de la libertad” en esta libertad negativa, sino sobre todo cuando delimitan, como sujeto de esa libertad, al individuo, es decir, cuando dan por supuesto que la libertad es la libertad individual de elegir, como “derecho democrático de decidir” (lo que implica la formación de “grupos de individuos” que se intrigan o se separan en función de esa libertad)» (Gustavo Bueno, «El liberalismo como ideal humanístico», El Catoblepas, Nº 161, Pág. 2, http://nodulo.org/ec/2015/n161p02.htm, Julio 2015).