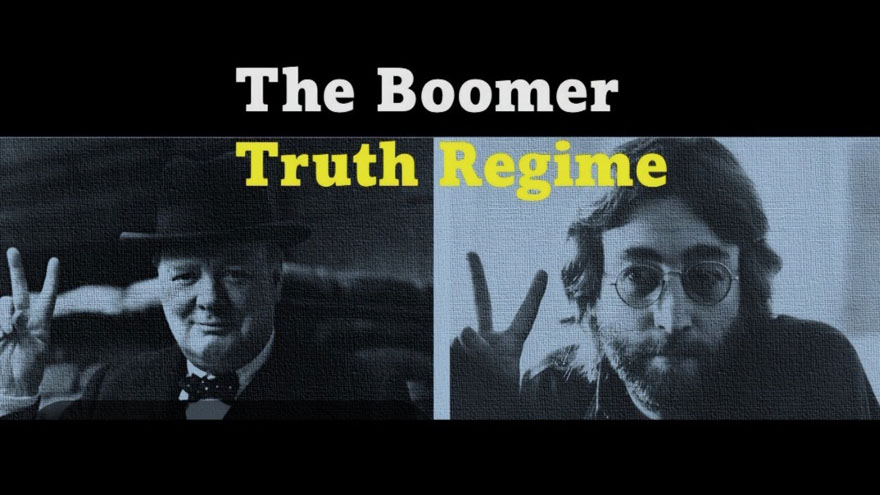Primera parte…..El régimen de la verdad Búmer (1)
Hazañas bélicas
No se comprenderá el régimen de la Verdad búmer sin observar la política de la memoria creada en torno a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué son los relatos sobre la Segunda Guerra Mundial sino la canción de cuna de la visión moral búmer? Una dieta cinematográfica de gloria norteamericana – memoria sentimental de la infancia – que el búmer proyecta sobre las generaciones que siguen, erigiéndola como explicación del mundo. La sombra del búmer es alargada.
El imaginario bélico búmer compone un paradigma: el de la victoria del Bien sobre el Mal, de la democracia contra la tiranía, de la virtud contra el vicio; se trata de un Bien ontológico, absoluto, sin contextualizaciones ni claroscuros. El Bien se identifica con la democracia y ésta no podía sino salir victoriosa. Estados Unidos salvó a Europa para la democracia y con ello salvó al mundo. Europa y el mundo están en deuda permanente con los marines.
La Verdad búmer se organiza entonces como “memoria histórica”, es decir, como transformación de la historia en relato edificante. De esta operación de brocha gorda emerge la visión salvífica del orden angloamericano como orden mundial definitivo. Su matriz ideológica última, si se escarba, es la moral protestante.
Pero si despojamos a la historia de su barniz “memorial”, este relato triunfal queda un tanto empañado. En la victoria sobre los nazis los angloamericanos jugaron un papel secundario. Por otra parte, sus métodos distaron de ser edificantes. Más bien todo lo contrario.
La industria de la memoria
El relato búmer de la Segunda Guerra Mundial se asienta sobre dos postulados básicos.
El primer postulado dice que esta guerra fue un “combate moral”, la “buena guerra” por excelencia, una “cruzada en Europa” (como decía el General Eisenhower). El segundo postulado atribuye a los angloamericanos el protagonismo en la victoria. Según esta narrativa el desembarco de Normandía habría sido en Europa el punto de inflexión, mientras el frente ruso habría sido poco más que un “side show” de hordas asiáticas dirigidas por carniceros incompetentes.[1] Ya lanzados por la pendiente del disparate, el cine se inventó un Auschwitz liberado por tanques americanos.[2]
El segundo postulado se da de bruces contra la realidad básica: la Unión Soviética fue el factor decisivo en la derrota de la Alemania nazi. Los Estados Unidos entraron en guerra a finales de 1941, y solo dos años y medio después abrieron un frente en la costa atlántica. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía (junio de 1944) el 93% de las bajas del ejército alemán se habían producido en tres años previos de guerra contra la URSS. Durante los once meses de guerra restantes, dos tercios de las bajas alemanas tuvieron lugar en el Este, donde se concentraba el 75% de la Wehrmacht. Tan solo en el primer día de la batalla de Moscú (octubre 1941) hubo tres veces más víctimas que en la operación de Normandía. En el norte de África los alemanes desplegaron cuatro divisiones, mientras mantenían ciento noventa frente a la URSS. Durante casi dos años (1943-1945) los angloamericanos avanzaron penosamente en Italia, un frente que sólo se derrumbó tras la conquista de Berlín por los soviéticos.
Las cifras de muertos son elocuentes. De los cinco millones largos de alemanes que cayeron en combate, 80% lo hicieron frente a los soviéticos. Según los datos más reconocidos la URSS pagó un tributo de 25 millones de víctimas, militares y civiles. Un notable contraste con los 418.000 muertos norteamericanos y los 450.700 británicos. Todo esto no desmerece el esfuerzo de guerra angloamericano, pero la historia es sobre todo cuestión de contextos. Si la contemplamos en su contexto integral, la historia de esta guerra no encaja en la versión de Hollywood.[3]
¿Qué decir del frente en el Pacífico? Aquí se ningunea sistemáticamente la contribución de China. Según numerosos estudios, hasta un tercio del ejército japonés (cerca de dos millones de soldados) se mantuvo en ese país durante toda la guerra. Hay estimaciones que sitúan la cifra en un 65% del ejército japonés y sus aliados (manchús, mongoles, tailandeses y otros auxiliares). Esto significa – señala el historiador español Rubén Villamor – que un total de tres millones de soldados del Eje (cinco millones contando los sucesivos relevos) combatieron en China, mientras un 35% de la fuerza japonesa lo hacía en otras zonas del Pacífico. Según este mismo cálculo, de cada cuatro soldados movilizados por el Eje, uno combatía en China, dos combatían en Rusia y uno en el resto de los frentes (Europa Occidental, África, Italia, Balcanes, Oriente Medio, Oceanía, Subcontinente indio).[4]
Las cifras de muertos hablan también por sí solas. Las autoridades chinas estimaron en 1948 que sus víctimas – militares y civiles – ascendían a 15 millones. El historiador norteamericano John Dower las estima en 10 millones. Para la historiadora de Oxford Rana Mitter el número asciende a 14 millones. Otros estudios elevan la cifra hasta 22 millones de muertos. Son cifras solo superadas por las de la Unión Soviética.[5]
A la vista de estos datos, llama la atención que en Europa y América siga imperando una industria de la memoria tan centrada en occidente, tan insistente en el protagonismo angloamericano. Esta visión es producto de un occidente que es (todavía) epistemológicamente imperial. Si aplicáramos aquí el vocabulario woke (una vez no hace costumbre) podríamos decir que ha llegado la hora de “descolonizar” de una vez por todas la memoria de la Segunda Guerra Mundial.
¿El Tío Sam al rescate?
¿A qué viene tanto empeño en relegar el peso de la URSS en la victoria sobre Hitler? Hubiera podido proclamarse, simplemente, que una “fuerza del Mal” derrotó a otra fuerza del Mal. De esta forma la conclusión moral no hubiera quedado empañada (¡el Mal se autodestruye!) pero sí el protagonismo angloamericano. Las democracias también necesitan su épica. Los angloamericanos debían prevalecer no ya por su superioridad moral (la inevitable victoria del Bien) sino por su superioridad material, intelectual, física, estratégica y en todos los órdenes. La “Ley de Préstamos y Arriendos” es aquí el argumento más socorrido: el Ejército Rojo prevaleció gracias al apoyo material, económico, tecnológico y logístico suministrado por Estados Unidos, el “arsenal de las democracias”. El savoir faire es demócrata, la carne de cañón totalitaria.
Ríos de tinta han corrido sobre este tema; los historiadores soviéticos – y después rusos – han intentado disminuir la importancia de esta ayuda, indudablemente nada desdeñable. La propaganda occidental, por su parte, la sigue convirtiendo en el factor decisivo de la victoria soviética. Pero esto es difícilmente sostenible.
En honor a la historiografía anglosajona, los principales historiadores de esta contienda – Jonathan M. House, David Glantz, Norman Davies, Alexander Hill, Anthony Beevor, entre otros – admiten que, si bien los “préstamos y arriendos” aceleraron la victoria soviética, su volumen total estuvo muy lejos de ser el factor decisivo. Según el británico Norman Davies: “durante el paso de 1942 a 1943 el Ejército Rojo se impuso (…) antes de que pudiera sentirse todo el peso de la asistencia occidental”.[6] Escribe el historiador australiano Mark Edele:
“solo una rápida victoria en 1941 habría podido salvar a Alemania de la derrota. Una vez que la Operación Barbarroja fracasó en su objetivo de destruir al Ejército y al Estado soviético, los alemanes habían perdido la contienda”. Y añade: “cuando los aliados desembarcaron en Italia a primeros de septiembre de 1943 y en el norte de Francia en junio de 1944, el Ejército Rojo ya se había impuesto a la Wehrmacht (…) Préstamos y Arriendo fue importante, aunque no esencial para la supervivencia soviética en 1941 o para sus éxitos posteriores”.[7] Subraya también Edele el éxito económico y organizativo de los soviéticos, tanto en el ritmo y la calidad de la producción de armamentos como en la eficaz deslocalización de sus industrias hacia el Este del país.[8]
En su obra fundamental sobre el frente del Este escribe el norteamericano David T. Glantz:
“si los aliados occidentales no hubieran suministrado equipo e invadido el noroeste de Europa, Stalin y sus comandantes habrían empleado entre doce y dieciocho meses más en acabar con la Wehrmacht. El resultado habría sido probablemente el mismo, con la excepción de que los soldados soviéticos habrían llegado a las playas francesas del Atlántico, en vez de encontrarse con los aliados en el Elba”.[9]
Como si quisiera poner un colofón a estos argumentos, en su monumental síntesis sobre la Segunda Guerra Mundial escribe el historiador francés Olivier Wieviorka: “en total, los angloamericanos consagraron menos del 4% de sus gastos de guerra a ayudar a su aliado soviético, un porcentaje ínfimo teniendo en cuenta que la URSS soportó en Europa la mayor parte del peso de la guerra. Además, el 57% del valor de la Ley de Préstamo y Arriendo llegó entre julio de 1943 y diciembre de 1944, es decir, después de las victorias de Stalingrado y Kursk. Por tanto, con ayuda o sin ayuda, la Unión Soviética habría ganado la guerra. Eso sí, no la habría ganado ni del mismo modo ni en los mismos plazos”.[10] En realidad – precisa Wieviorka – la operación Barbarroja estaba condenada al fracaso desde su concepción misma; simplemente, en una guerra de desgaste el Reich no podía competir con el coloso soviético.[11] La capacidad militar de la URSS había sido ampliamente subestimada tanto por Alemania como por las potencias occidentales.[12]
Alianza contra natura
La narrativa sobre la cruzada por la democracia choca, como es fácil de ver, con la alianza contra natura de las democracias liberales y Stalin. Lo cual provoca retortijones morales a no pocos historiadores. El hecho de que las democracias se aliaran con una tiranía para luchar contra otra tiranía no termina de encajar en el relato de la “sociedad abierta” en pugna cósmica contra el totalitarismo. Pero esta sensibilidad moral raramente se extiende a la forma en la que las democracias hicieron la guerra, al menos si la comparamos a cómo la hicieron los soviéticos. La guerra soviética fue una pugna bélica frontal en la que los crímenes de guerra tuvieron por objeto a los prisioneros de guerra (la matanza de Katyn es el ejemplo más conocido) y a las poblaciones civiles maltratadas durante el avance. Pero en la guerra angloamericana los no combatientes se convirtieron en objetivo militar per se. Los bombardeos de alfombra sobre las ciudades atestadas de civiles tenían la intención de desmoralizar y forzar una rendición, algo en lo que además fracasaron: la crueldad de los bombardeos fortaleció la voluntad alemana de defenderse. Escribe a este respecto Mark Edele:
“el bombardeo incendiario de Dresde – el más destacado de los asaltos aéreos en Europa, hecho célebre por la novela de Kurt Vonnegut “Matadero Cinco” (1969) – nació a raíz de la frustración de los angloamericanos por no poder finalizar la guerra en tierra. Pero Dresde tampoco puso fin a la contienda. El Ejército Rojo tuvo que encargarse de ello”.[13]
Las tácticas angloamericanas de bombardeo en Europa fueron replicadas en Japón. Los bombardeos sobre Tokio del 7-8 de marzo 1945 se cobraron 100.000 víctimas, más de las que murieron en Hiroshima y Nagasaki. Con la destrucción nuclear de estas dos ciudades – militarmente innecesaria según no pocas estimaciones – los norteamericanos consiguieron lo que no pudieron conseguir con Alemania: vencer desde el aire con un holocausto de civiles inocentes. Lo que también subyacía en esta decisión – según no pocos historiadores – era la voluntad de hacer una demostración de fuerza ante la Unión Soviética, percibida ya como la gran amenaza en el mundo de postguerra. Tras la aniquilación de Nagasaki – y cuando la rendición ya se sabía inminente – los norteamericanos orquestaron su grand finale: un bombardeo de saturación sobre un Tokio indefenso y totalmente devastado. Cuando los 1.014 bombarderos americanos volaban de vuelta, la rendición de Japón ya había sido comunicada.[14]
Por muy selectivos que sean, los escrúpulos morales angloamericanos tienen al menos una virtud: la de poner de relieve que la historia no esa fábula edificante de los films de sobremesa búmer. La historia se asemeja más a ese “cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada” del que hablaba Shakespeare. La historia es trágica, en último término absurda. Desde luego no es moral. Un severo correctivo a las simplezas búmer.[15]
Pero hay más narrativas mistificadoras en el catálogo de la bumerada.
Juego de tahúres
“Los extremos se tocan”, dice como sabemos el tópico búmer. ¡Qué mejor ejemplo de extremos amancebados que el pacto Molotov-Ribbentrop! El socialismo marxista y el socialismo nazi; el fascismo pardo y el fascismo rojo ¡un festival de amalgamas!
Según este relato los dos totalitarismos – nazi y comunista – son culpables a partes iguales de la Segunda Guerra Mundial y sus crímenes. La narrativa de la lucha cósmica entre la democracia liberal y el totalitarismo adquiere así un perfil mucho más nítido.
Pero si se añade contexto se vuelve a empañar el relato. El pacto Molotov-Ribbentrop se firmó el 24 de agosto de 1939, una sorpresa que desconcertó por igual a comunistas, fascistas y demócratas. Sin embargo, conviene recordar que el 17 de abril de 1939 el Kremlin había propuesto a París y a Londres una alianza y una garantía conjunta que englobaría toda Europa oriental, de forma que cualquier avance de Alemania hacia las fronteras soviéticas provocaría la entrada en guerra de las tres potencias. Conviene tener presente que, en septiembre 1938, los occidentales habían concluido un acuerdo con Alemania – los “acuerdos de Múnich” de triste memoria – en los que se excluía a la URSS y se aceptaba la desmembración de Checoslovaquia.[16] Lo que en 1939 el Kremlin temía – no sin fundamento – es que las democracias occidentales concluyesen otro pacto con el Reich, con lo que la URSS quedaría de nuevo aislada; o peor aún, temía que las democracias empujaran al Reich a atacar a la URSS, provocando una guerra de desgaste entre los dos enemigos ideológicos de Londres, París y Washington. No faltaban indicios para pensar así. Visto desde Moscú, el acuerdo franco-alemán concluido a fines de 1938 – entre los Ministros Bonnet y Ribbentrop – resultaba sospechoso (también para Londres, que empezó a desconfiar sobre las verdaderas intenciones de Francia).[17] A pesar de todo eso, Stalin insistía en llegar a un acuerdo con los occidentales. Para su desesperación éstos designaron equipos negociadores de bajo nivel, lo que denotaba desinterés. ¿Cuál era el problema de fondo?
La Unión Soviética quería una alianza militar para luchar contra Hitler, mientras que Francia y Gran Bretaña deseaban un frente diplomático para disuadir al Führer de sus intenciones agresivas. De forma significativa, el 9 de mayo 1939 los británicos propusieron al Kremlin un pacto que daba a los occidentales la perspectiva de una ayuda militar soviética, pero sin la contrapartida de una promesa recíproca para la URSS.[18] Visto lo visto, los soviéticos terminaron optando por el pacto que en ese momento les ofrecía Alemania, un pacto destinado por ambas partes a comprar tiempo. A pesar de todo “Stalin, temiendo una posible traición alemana, intentó llegar a un acuerdo con las potencias occidentales hasta el 1 de septiembre de 1939. Seis días después señalaba: “hubiésemos preferido un acuerdo con los llamados países democráticos. Sin embargo, Gran Bretaña y Francia querían tenernos como mercenarios sin ni siquiera pagarnos nada por ello””.[19]
El pacto Molotov-Ribbentrop no fue, por tanto, la necesaria colusión de dos tiranías afines; no hubo nada de inevitable ni de metafísico en ello. Fue un clásico giro de Realpolitik en un juego de tahúres en el que todos hacían trampas, y en el que Polonia fue sacrificada como lo había sido Checoslovaquia un año antes. De hecho, las democracias liberales no declararon la guerra a la URSS cuando esta invadió Polonia, un extremo este generalmente obviado, en cuanto contradice doblemente la narrativa occidental: tanto sobre su objetivo real de defender Polonia como sobre la descripción de la guerra como enfrentamiento entre democracias y dictaduras. Lo cierto es que las democracias rehusaron defender a una democracia (Checoslovaquia) y después decidieron apoyar a una dictadura. Porque conviene no olvidar que Polonia era un régimen de coroneles (los llamados “Pilsudskistas”) abiertamente nacionalistas y discriminatorios contra las minorías, ucranianos y judíos especialmente.
Como resultado del Pacto Molotov-Ribbentrop la URSS se aseguraba un cinturón de seguridad que englobaba Polonia oriental (que entonces comprendía la parte occidental de Ucrania y Bielorrusia) y los Países Bálticos. ¿Moralmente condenable? Seguramente, pero no más que los acuerdos de Múnich en los que Gran Bretaña y Francia se resguardaron de una posible agresión alemana (al menos eso creían) poniendo en peligro no solo a la región de los sudetes, sino también a varios países de Europa central. Convencido de que dichos acuerdos dejaban a Hitler las manos libres en el Este, Stalin decidió “devolver la pelota” y reorientar la atención de Hitler hacia el oeste.
El escarnio de Múnich
Pocos episodios han sido tan recubiertos de universal escarnio como los acuerdos de Múnich, en los que Gran Bretaña y Francia pactaron con Hitler la desmembración de Checoslovaquia. La memoria búmer señala a estos acuerdos como el paradigma de la debilidad (“appeasement”) de las democracias frente a las tiranías. La moraleja viene a decir que frente al Mal (o lo que se designe como tal) solo es posible mostrarse intratable, inflexible, no hay cuartel para los enemigos del “mundo libre”. El nombre del Premier británico Neville Chamberlain – artífice de los citados acuerdos – ha sido arrastrado por el barro durante décadas como epítome del deshonor político. Pero hay otra forma de verlo, que es también la más simple. Chamberlain intentó agotar todas las vías para evitar lo que sería la peor catástrofe de la historia humana.[20]
Tenemos ya, por tanto, las líneas maestras del relato: consideración de la guerra como gesta moral angloamericana; atribución de culpabilidad por partes iguales a los regímenes nazi y soviético; inutilidad del apaciguamiento y la diplomacia; menosprecio del esfuerzo de guerra soviético; ignorancia de la guerra en China; justificación de los bombardeos sobre civiles (objeto de fría contabilidad calvinista en la historiografía más repelente).[21] Esta deshumanización del enemigo – convertido en el Mal absoluto – daría mucho juego en la posguerra fría y sus guerras para hacer del mundo un “lugar seguro para la democracia”. En los años 1990 el bloqueo de material humanitario contra Iraq – con un Sadam Hussein presentado como el “nuevo Hitler” – mató bastante más gente que las bombas atómicas contra Japón.[22] Es el conocido festival de analogías: cualquier desafío geopolítico será asimilado a Hitler (los “Hitlers de temporada” de los que hablaba Philippe Muray) o de forma supletoria a un Stalin presentado como “fascista rojo”; cualquier oposición a la guerra será asimilada a la imagen ominosa del Premier Neville Chamberlain, presentado a los efectos como un “anti-Churchill”. Un filón argumental para palmeros de la anglosfera y divulgadores de medio pelo.
Pero no siempre fue así. Hasta bien entrados los años 1960 del pasado siglo todavía eran posibles visiones complejas sobre los orígenes de la guerra, sin cancelaciones ni lapidaciones mediáticas
Los nazis pintorescos
En su obra The Origins of the Second World War (1961) el gran historiador británico A. J. P. Taylor examinaba esta guerra no como una cuestión moral, sino como un resultado de las mega-tendencias políticas europeas. Es decir, dentro de un contexto en el que todos los países obedecían a parecidos estímulos. En la visión realista de A.J.P. Taylor – en la línea del también británico E. H. Carr – “las grandes potencias siempre se comportarán como tales, ya estén regidas por fanáticos raciales como Hitler, por burócratas como Stalin o por líderes parlamentarios como Churchill”.[23] La Segunda Guerra Mundial (que según Taylor no era inevitable) fue el resultado de una serie de accidentes o cálculos erróneos, más que de un plan preconcebido. Conviene tener claro que este historiador británico era un antifascista que odiaba a Hitler y sus atrocidades, pero eso no nublaba su frialdad intelectual. ¿Cuál fue su aportación más controvertida?
La guerra – venía a decir A. J. P. Taylor – no fue causada por los planes de dominio global de un solo hombre, sino por la “anarquía internacional” de un mundo dominado por las grandes potencias. Las políticas domésticas de Hitler, por muy monstruosas que fueran, son irrelevantes para entender su política exterior. Hay aquí una distinción importante: si el Hitler/Führer era un racista fanático, el Hitler/estadista era un nacionalista alemán. Su política exterior se inscribía en una dinámica previa de expansión alemana en un contexto de grandes imperios. En lo que se refiere a los asuntos internacionales – concluía A.J.P. Taylor – el único problema de Hitler es que era alemán.[24] Esto era algo difícil de tragar para el consenso de postguerra. Conviene ver por qué.
Finalizada la guerra se hacía necesario integrar a una Alemania democrática dentro del bloque occidental. Esto hacía conveniente disociar – en la medida de lo posible – la imagen de Alemania de los crímenes del nacionalsocialismo, máxime cuando muchos de los científicos, tecnócratas y militares del Reich habían sido cooptados por las estructuras atlantistas. Para esta difícil tarea se forjó el imaginario de unos “nazis” dirigidos por un loco, un epifenómeno político – poco menos que alienígena – que se habría abatido como una plaga sobre Alemania. De esta forma los crímenes de los alemanes y de su ejército serían, en realidad, crímenes de esos malvados más o menos pintorescos – tipo “En busca del Arca Perdida” – que han alimentado el imaginario búmer durante décadas.
Esta disociación entre el nazismo y Alemania fue muy cultivada por la historiografía alemana conservadora, que definía la evolución de su país como un “camino especial” (Sonderweg) en el que no había lugar para Hitler. Estirando el argumento al máximo, se llegó a asociar al nazismo con una “barbarie asiática” que habría sido exportada por la revolución rusa, frente a la cual el nazismo sería una reacción mimética. Esta era la tesis del historiador alemán Ernst Nolte, quien a mediados de los años 1980 mantuvo una sonada polémica con Jürgen Habermas – conocida como “la querella de los historiadores” (die Historikerstreit). La intención de Nolte era recuperar la autoestima alemana frente al peso de la culpa, lo que le valió en su día las iras de la izquierda progresista. Pero curiosamente, sus tesis fueron recuperadas por la puerta de atrás.
Tras la caída del muro de Berlín, la amalgama comunismo/nazismo – conceptualizada por Nolte y autores afines – serviría para demonizar todo aquello que se opusiera al orden unipolar angloamericano. De esta forma los espectros redivivos de comunistas y nazis serían incorporados a una nebulosa atrápalo-todo – el “Eje del Mal” – al que se fue añadiendo lo peor de cada casa: los “Estados-gamberros”, el islamismo, el populismo y, en definitiva, todo aquello que no sea “liberal”. Ese es el guion básico de la retórica neocon y sus “guerras eternas” (forever wars) invariablemente presentadas como un imperativo moral.[25]
Verdad a medias
La memoria búmer de la Segunda Guerra Mundial reposa, como hemos visto, sobre el postulado de que esta fue una lucha entre la “libertad” angloamericana y las tiranías continentales europeas. Pero una verdad a medias suele ser peor que una mentira.
La Segunda Guerra Mundial fue ante todo una guerra entre naciones. Los aspectos ideológicos – sin duda importantes – estuvieron subordinados a los intereses geopolíticos. El nazismo, el fascismo y el militarismo japonés estaban más interesados en la hegemonía que en el proselitismo. Más asombroso resulta – escribe Olivier Wieviorka – que “lejos de exaltar los preceptos del marxismo leninismo, tanto Yosif Stalin como Mao Zedong prefirieron tocar con los grandes órganos del nacionalismo”. La idea de “proletarios de todos los países, uníos” dio paso a sendas guerras patrióticas. ¿Qué decir de las democracias occidentales?
Por parte aliada la dimensión ideológica tuvo un papel secundario. A este respecto señala Wieviorka: la “Carta del Atlántico” – firmada el 1 de enero 1942 – era “un catálogo de buenas intenciones que no bastó para otorgar al conflicto un poderoso contenido ideológico, sobre todo porque Estados Unidos y Gran Bretaña no perseguían el mismo objetivo. Winston Churchill, anclado en el siglo XIX, soñaba sobre todo con conservar el Imperio. Esta obsesión convirtió al conflicto en una guerra imperial que golpeó los cuatro continentes donde se extendía la dominación británica; pero contradecía tanto la letra como el espíritu de la Carta del Atlántico, que a los ojos del Premier británico solo era aplicable a Europa (…) Este endeble contenido ideológico parecía insuficiente para movilizar a las masas, cuando menos en Europa.[26] El orgullo imperial – en el caso británico – y una animadversión abiertamente racista – en el caso de Estados Unidos contra Japón – eran motivaciones bastante más potentes que la Carta del Atlántico y sus “valores liberales”. Lo que nos lleva a una conclusión.
Si los pueblos subyugados por los nazis necesitaban dar un sentido a su lucha, el patriotismo y el nacionalismo les bastaban para ello. Eso debería ser suficiente para no estigmatizar a esas dos fuerzas, máxime cuando después se ha demostrado que el globalismo puede tener usos no menos imperialistas – y no menos destructivos.
¿La “buena guerra”?
Mal que le pese a la memoria búmer, la Segunda Guerra Mundial no fue una saga de héroes Marvel a caballo entre la luz y las tinieblas, sino el producto de tensiones geopolíticas acumuladas desde tiempo atrás. Eso es algo que A. J. P. Taylor captó perfectamente. El realismo político constata que los Estados defienden sus intereses sobre una base de relaciones de poder, y son esas relaciones de poder – y no los buenos o malos sentimientos – los que definen la política exterior. La Segunda Guerra Mundial no fue una excepción a esta regla, si bien es forzoso reconocer que el carácter odioso del nazismo invita, de forma retrospectiva, a retratar este conflicto como la “buena guerra” (the good war) por excelencia. Lo que nos sitúa ante un dilema clásico de la filosofía moral. ¿Hasta qué punto la violencia y la guerra pueden ser “morales”?
Esta cuestión puede abordarse desde la llamada “ética de las intenciones” y la “ética de las consecuencias”. Se denomina “consecuencionalismo” – o ética teleológica – a la idea según la cual la corrección o incorrección de una acción viene determinada por su resultado final, con prevalencia sobre las intenciones o los medios empleados. Esta perspectiva nos sitúa ante los aspectos más problemáticos del belicismo búmer.
Si aplicamos el criterio consecuencionalista al “combate moral” de la Segunda Guerra Mundial, podemos concluir que los bombardeos de alfombra sobre poblaciones civiles y las bombas en Hiroshima y Nagasaki fueron “morales”, en tanto estaban ordenados al bien superior de la derrota del Eje. De la misma forma, la decisión de las democracias de declarar la guerra a Alemania, aunque estuviera determinada por intereses y cálculos de poder, sería “moral” en cuanto encaminada al mismo bien superior. Pero en este debate de grandes dimensiones lo que atrae nuestra atención no es tanto la cuestión de fondo, sino el uso espurio de la narrativa.[27]
Si llevamos la ética de las consecuencias a su extremo (“consecuencionalismo maximizador”) y utilizamos con soltura el juego de las analogías – cualquier desafío que se plantee a occidente nos sitúa en los años 1930 – nos encontramos en un escenario inquietante: cualquier guerra decidida por el “campo del Bien” – esencializado en el bloque angloamericano – será intrínsecamente “moral”, en cuanto estará ordenada al bien superior de derrotar a un “Hitler” que no cesa de reencarnarse una y otra vez. Consecuentemente, cualquier alternativa a la guerra será “inmoral”, en cuanto supone una renuncia al bien moral superior (la derrota del Hitler de temporada). Entramos entonces en el lenguaje orwelliano de las “buenas guerras” y bombardeos democratizadores.[28]
Evidentemente, no hubiera sido tan fácil construir esta narrativa en base a unas ideas – las de A.J.P Taylor – ajenas al moralismo tóxico y a los enfoques binarios. Sus tesis sobre los orígenes de la guerra eran ciertamente discutibles – de hecho, causaron escándalo en su día – pero a nadie se le habría ocurrido tildar a A.J.P. Taylor de “nazi”. El nivel desde entonces no ha hecho más que descender. A los E. H. Carr y A. J. P. Taylor de ayer sucedieron los Michel Burleigh y Niall Ferguson de hoy, y eso es lo que hemos perdido.
Call of Duty
Deconstruir la memoria histórica búmer no significa darle la vuelta a la historia, no significa invertir la apreciación entre los “buenos” y los “malos”. El revisionismo que reivindica a los vencidos – o que relativiza o niega sus políticas de exterminio – no hace sino reforzar al régimen de la Verdad búmer, en cuanto le permite fingir que su archienemigo sigue vivo. Defender lo indefendible no es deconstruir al régimen de la Verdad búmer, sino reforzarlo.
Deconstruir la memoria búmer de la Segunda Guerra Mundial significa, sobre todo, restaurar el carácter complejo de la historia y resistirse a su transformación en “relato”. La proyección anacrónica de ese relato – su uso fraudulento y las analogías que de ahí se derivan, tales como el socorrido “retorno de los años 1930” – han legitimado una barra libre geopolítica y una sobreexplotación emocional para los intereses más cínicos. Se trata de un instrumento de dominación. Lo cual nos sitúa ante la peculiar configuración de la psicología búmer.
La “vergüenza de Múnich” nunca habría sucedido si el búmer hubiera estado allí, faltaría más. El búmer es un sietemachos retrospectivo. La guerra es para él un reality show, algo que ve en la pantalla, algo que jalea desde el sofá o en el teclado de un ordenador. La guerra es algo que siempre les pasa a los otros, en otra dimensión, lejos de su burbuja de confort.
Los búmer fueron la primera generación televisiva de la historia. No en vano perpetraron eso que Jean Baudrillard llamó en su día el “crimen perfecto”: la disolución de la realidad y su sustitución por el simulacro. La guerra es un Call of duty, hay aquí una pérdida del sentido de realidad. A los búmer les sale gratis envalentonarse con las vidas de otros, les sale gratis inflar el pecho y cubrir de oprobio a quienes – como Neville Chamberlain – solo intentaron evitar una guerra que causó 55 millones de muertos. Unos muertos a los que hoy nadie va a preguntar su opinión.
Decía Friedrich Nietzsche que aquél que lucha contra monstruos, debe velar por no convertirse en uno. Al resucitar por doquier a los monstruos del siglo XX y al proyectarlos sobre todas las realidades, el régimen de la Verdad búmer adquiere los perfiles de un monstruo, el último de aquél siglo.
Al régimen de la Verdad búmer le pone nervioso escuchar todo esto. Su reacción suele ser la previsible: dar la alarma ante la presencia del Maligno (los nazi-comunistas, los bolche-zaristas, los islamo-fascistas, etcétera) o denunciar el “revisionismo”. Pero la escritura de la historia está hilvanada de contextualizaciones y – ¿por qué no? – también de revisionismos. No se entiende por qué el relato búmer debería estar exento de unas y otros, como si de un dogma religioso se tratase. Tras el proclamado “fin de la historia” el régimen de la Verdad búmer se esclerotizó, se fosilizó y se convirtió en una letanía de simplezas absolutas. Los signos distintivos de una fase terminal.
[1] Afirmaba Donald Trump en un discurso en Fort Bragg (15 de mayo 2025): “Rusia celebraba. Francia celebrara. Todo el mundo celebraba menos nosotros ¡que somos lo que ganamos la guerra! Ellos ayudaron, pero sin nosotros hablarían alemán y quizá japonés”-
[2] Life is beautiful (1997) de Roberto Begnini. El film no alude a Auschwitz de forma explícita, pero sí de manera indirecta al situar la acción en un campo de exterminio. En realidad, este tipo de campos (seis en total) se encontraban en Polonia y fueron todos liberados por el Ejército Rojo.
[3] Más de la mitad de las pérdidas soviéticos fueron bajas civiles, entre las cuales un alto porcentaje de víctimas directas del ensañamiento alemán. A título de ejemplo, solo en Bielorrusia se baraja la cifra de 2.230.000 muertos, lo que supone un 25% de la población de esa república. Las represalias por la actividad partisana en esa zona incluyeron la destrucción de más de 620 aldeas con 83.000 personas quemadas vivas en estructuras de madera – almacenes, escuelas e iglesias. Es el “Hiroshima bielorruso” retratado en la obra maestra “Ven y Mira” (1985) del director ruso Elem Klimov, (posiblemente el mejor film bélico de la historia) basado en las obras testimoniales del escritor Alés Adamovich. Más conocidas en occidente son las masacres del mismo tipo perpetradas por los alemanes en otros puntos de Europa, como en Lidice (Checoslovaquia, 1942) y Oradour-sur-Glane (Francia, 1944).
[4] Rubén Villamor, La Segunda guerra sino-japonesa (1931-1939). El frente de China. Volumen 1. HRM Ediciones 2020, pp. 9-11.
[5] John Dower, War Without Mercy, Pantheon 1987). Rana Mitter, Forgotten Ally: China´s World War 1937-1945, Mariner Books, 2014. Rubén Villamor, Obra citada.
[6] Norman Davies, Europe at War 1939-1945. No Simple Victory. Macmillan 2006, p. 35
[7] Mark Edele, Estalinismo en guerra 1937-1945. Desperta Ferro Ediciones 2022, pp. 139 y 135.
[8] “La evacuación de personas y máquinas que tanto habían contribuido al caos de 1941, fue la medida que ganó la guerra, a pesar de todas las pérdidas, el despilfarro y la resistencia que encontraron los equipos de desmantelamiento”. Mark Edele, Obra citada, p. 141.
[9] David Glantz, Jonathan M. House, When Titans clashed. How the Red Army stopped Hitler. University Press of Kansas 2006.
[10] Olivier Wieviorka, Historia Total de la Segunda Guerra Mundial, Editorial Crítica 2025, pp. 510-513. Señala Wieviorka que, contra lo que suele pensarse, la ayuda angloamericana fue más civil que militar y gran parte de esta última resultó poco apta o decepcionante
[11] “El Führer, primera víctima de su ideología, había obviado el principio cardinal de la concentración de fuerzas, al creer que la Unión Soviética se hundiría a la primera arremetida. Por tanto, había optado por dejar cuarenta divisiones en el frente occidental cuando habrían sido mucho más útiles en el oriental, sobre todo si había resuelto llevar a cabo en dos tiempos la campaña contra la URSS”. Olivier Wieviorka, Obra citada, p. 213.
[12] Tesis desarrollada por el historiador español Fernando Paz en: Radiografía de Barbarroja. Un análisis multidimensional de la invasión de Rusia, HRM Ediciones 2024. Entrevista en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OHcgm88Y2Fk
[13] Mark Edele, Obra citada, p. 135.
El número de víctimas civiles alemanas se cifra entre 600.000 y un millón.
Mark Cartwright, “Allied bombing on Germany”, 28 abril 2024, World History Encyclopedia
https://www.worldhistory.org/article/2430/allied-bombing-of-germany/
[14] John Dower, War Without Mercy, Pantheon 1987.
[15] Mucho se ha publicitado la ola de violaciones desencadenada por los soldados del Ejército Rojo al fin de la guerra, pero sólo a partir de 2006 comenzaron a aparecer estudios sobre las violaciones perpetradas por los soldados norteamericanos. En 2007 un estudio del criminólogo norteamericano J. Robert Lilly las cifró en 14.000 (J. Robert Lilly, Taken by force. Rape and American Gis in Europe in WWII. Palgrave Macmillan 2007). La historiadora alemana Miriam Gebhardt estima en 190.000 las mujeres alemanas violadas por militares norteamericanos entre 1945 y 1955, año en el que la RFA ganó su independencia (Miriam Gebhardt, Als die Soldaten kamen. Die Verwaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweitens Weltkrieges. Pantheon Verlag, 2016). Como consecuencia de la venganza de los aliados – soviéticos, polacos, checos, americanos y otros occidentales – se estima que perecieron un total de 9 millones de alemanes (civiles y prisioneros) en lo que fue la mayor limpieza ética de la historia, que afectó a 15 millones de personas.
[16] Charles Zorgbibe, Historia de las Relaciones Internacionales. 1. De la Europa de Bismarck hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Alianza Universidad 1997, pp. 577-578.
[17] Gérard Araud, Histoires Diplomatiques. Lecons d´hier pour le monde d´aujourd´hui. Grasset 2022, p. p. 226.
[18] Richard Overy/Andrew Wheatcroft: The Road to War, Penguin 1999, p. 241.
[19] Álvaro Lozano, Operación Barbarroja. La Invasión Alemana de Rusia. Inédita Editores 2006, pp. 25-26.
En su obra sobre los orígenes de la Segunda Guerra mundial (1961), el historiador británico A J. P. Taylor critica la incompetencia de las elites británicas y francesas: primero apoyaron a Checoslovaquia y luego la obligaron a rendirse. Después, animaron a los polacos a resistir – pensando que eran militarmente formidables– y ningunearon a los rusos, a los que consideraban agresivos pero débiles. Fue precisamente el deseo de paz de Rusia – y el rechazo de los británicos y franceses a ofrecerles una alianza que garantizase su seguridad – lo que condujo al pacto Molotov-Ribbentrop. Sin embargo, una alianza franco-rusa sostenida por garantías británicas – señala A.J.P. Taylor – era perfectamente posible en 1939. El fracaso a la hora de conseguir esto “fue uno de los mayores desastres diplomáticos en la historia del mundo”.
“The Origins of the Second World War by A. J. P. Taylor: a Military Times Classic”
[20] Churchill fue un feroz oponente de Chamberlain, no cabe duda. Pero en el discurso que pronunció en el Parlamento en noviembre 1940, con motivo de la muerte de su rival, el líder tory declaraba lo siguiente: “le cayó en suerte a Neville Chamberlain, en una de las supremas crisis del mundo, el ser contrariado por los acontecimientos, el verse decepcionado en sus esperanzas, el ser engañado y traicionado por un hombre malvado. Pero ¿cuáles eran esas esperanzas en las que se vio decepcionado? (…) Estas estaban seguramente entre los más nobles y benevolentes instintos del corazón humano – el amor por la paz, la lucha por la paz, la persecución de la paz”. Churchill, al menos en este discurso, mostró una generosidad que es impensable en sus hooligans del siglo XXI. Geoffrey Wheatcroft, Churchill´s Shadow. An Astonishing Life and a Dangerous Legacy. The Bodley Head 2021, p. 218.
[21] Michael Burleigh: Moral Combat. Good and Evil in World War II, HarperCollins 2011.
[22] John Pilger, The New Rulers of the World. Verso 2016, p. 96.
Paralelamente al régimen de sanciones se decretó sobre Iraq un “régimen exclusión aérea”. Entre 1998 y 1999 las aviaciones norteamericana y británica efectuaron 24.000 misiones de combate, lo que supone que había bombardeos casi a diario. Esta fue la mayor campaña aérea angloamericana tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente ignorada por los medios occidentales. (Obra citada, p. 79).
[23] A. J. P Taylor, The Origins of the Second World War, Penguin 1991.
Editado por Gordon Martel: The Origins of the Second World War Reconsidered. The A J. P. Taylor debate after twenty-five years. Routledge 1986.
[24] “The Origins of the Second World War by A J P Taylor: a Military Times Classic”
Esta fue también la tesis desarrollada en los años 1960 por el historiador alemán Fritz Fischer en un famoso estudio sobre la Primera Guerra Mundial; una contienda que fue, según él, consecuencia de la política beligerante y militarista del II Reich. En misma línea la llamada “Historia social de Alemania” (Hans Rosenberg) defendía que el nazismo no era un fenómeno extravagante al “camino alemán”, sino una consecuencia del mismo.
[25] La amalgama nazismo-comunismo daría su juego en los países ex-socialistas antes de su incorporación a la Unión Europea. Confrontados a las “políticas de la memoria” promovidas por el Parlamento Europeo, desde algunos de esos países se impulsó la etiqueta de “totalitarismo” para vehicular una condena conjunta del nazismo y del comunismo, lo que tenía poco de inocente. Con esta maniobra se buscaba diluir la memoria de la colaboración (de diversa intensidad) de la que los nazis se beneficiaron en esos países. Unos países que tras la caída del muro de Berlín se postulaban, ante todo, como víctimas del comunismo. La sola mención a la colaboración con los nazis llegó a ser criminalizada en algunos casos.
[26] Los responsables de la propaganda británica no pudieron menos que alarmarse: “la hemos empleado al máximo en nuestra propaganda europea (la Carta del Atlántico) pero no hay prueba alguna de que haya resultado eficaz”. Olivier Wieviorka, Historia Total de la Segunda Guerra Mundial, Ediciones Crítica 2025, p. 289-290.
[27] Las conmoraciones institucionales de Hiroshima y Nagasaki resultan obscenas en cuanto omiten cuidadosamente las referencias al crimen de guerra y su autoría, de forma que la tragedia se presenta de forma abstracta, como si se tratara casi de catástrofes naturales. Según el relato angloamericano estos bombardeos “salvaron millones de vidas” (lo que los convertiría en una gesta humanitaria por la que hay que dar las gracias). Que esta mendacidad siga siendo de uso corriente revela la dimensión del lavado de cerebro operado desde 1945.
[28] Un ejemplo de este moralismo belicoso lo tenemos en el premier Tony Blair. En vísperas del ataque a Yugoslavia en 1999 declaraba: “hemos aprendido dos veces antes en este siglo que el apaciguamiento (appeasement) no funciona. Si dejamos que un malvado dictador permanezca impune, tendremos que gastar infinitamente más sangre y recursos para pararle después” (Chicago, 22 abril 1999). Señala el historiador británico Geoffrey Wheatcroft: “esto no fue de hecho lo que dijo Churchill, que en ningún momento de los años 1930 abogó por ataques previos ni guerras preventivas”. En un comentario laudatorio a un discurso de Blair, señalaba en 2001 el historiador Niall Ferguson: “puede que el imperialismo sea una palabra sucia, pero cuando Tony Blair hace esencialmente un llamamiento a la imposición de los valores occidentales – la democracia y demás – este es realmente el lenguaje del imperialismo liberal. La globalización política es sólo una palabra atractiva para…imponer tus ideas y tus prácticas sobre los otros. Solo América puede dirigir este nuevo mundo imperial” (citado en: John Pilger, The New Rulers of the World, Verso 2016, p. Xvi y p. 160).
Otro conspicuo invocador de las analogías de Múnich y Churchill ha sido el político israelí Benjamin Netanyahu a lo largo de toda su carrera. En 1992 escribía en el New York Times: “estamos en 1938 e Irán es Alemania”. Geoffrey Wheatcroft, Churchill Shadow, an Astonishing Life and a Dangerous Legacy. Penguin Random House 2021, pp. 479-480 y p. 493.