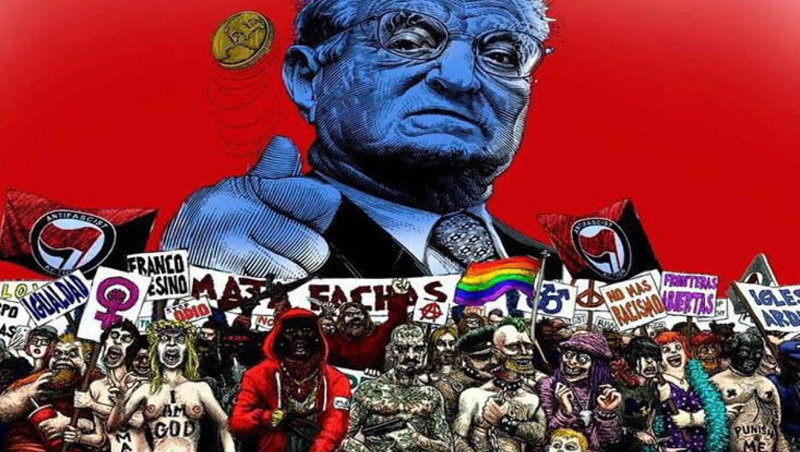Hace décadas, la globalización golpeó el mundo y lo puso patas arriba con un fenómeno que hoy nos resulta arqueológico: la deslocalización. ¿Recuerdan cuando todos nos quejábamos porque las grandes empresas europeas y americanas desmontaban sus plantas de producción para trasladarlas a países del que entonces considerábamos “tercer mundo”? ¿Alguien ha olvidado la condescendencia e ignorancia con que justificábamos aquel malestar, y la idea, del todo equivocada, de que los grandes perjudicados eran solamente los trabajadores (los obreros, los “cuellos azules”) del sector fabril?
Qué error de cálculo. Qué inmenso error. Por supuesto que la clase obrera pagó la primera factura aquellas andanzas, pero la globalización era más, mucho más que la deslocalización. Era un mercado único en un mundo único sostenido por mano de obra única y barata, tanto en los países de Asia y África que se llevaron el mollar de nuestras fábricas como, a la vuelta de unos años, en todos los países de occidente. Al final, la gran perjudicada, la gran perdedora ante la globalización, ha sido la clase media de occidente. Por un motivo bien sencillo: la mayoría de los empleos tradicionalmente en sus manos (comercio, logística, funcionariado, gestión económica/administrativa), podían sustituirse por aplicaciones informatizadas. Por poner un ejemplo: el conflicto con los grandes portales de compra en Internet no consiste, en definitiva, en hayan acabado con el comercio “local”, sino en que acabará con las grandes superficies y, a larga, sustituirán a “los comerciantes” por unas aplicaciones web de compra, pago y distribución pizpiretamente diseñadas y un modelo de negocio concebido para que “todo desde casa” sea una realidad. Ir de compras, en unos años (no le auguro más de dos lustros), equivaldrá a abrir el ordenador o introducir la clave del móvil.
Calculan los expertos que hoy, el 30% de los empleos reales están cubiertos por aplicaciones web y robots. En cincuenta años, llegaremos al 90%. Aparte de ser millonario, las únicas profesiones con futuro serán las creativas (aporte de contenidos), las empáticas (cuidar a los demás) y las relacionadas con la tecnología informática (sostenibilidad del tinglado). Los demás, a reinventarse.
En este panorama, ¿qué hace nuestra izquierda, la que tradicionalmente ha defendido el “empleo de calidad”, el sistema de garantías sociales, la jornada de ocho horas…?
La izquierda, ahora más partidaria de la globalización que los globalistas, más rendida ante la lógica del mercado que los “ultraliberales”, también se reinventa: nos colectiviza, nos mete ideología como purga de bondad y espera su gran oportunidad de hacer lo que mejor sabe: administrar la miseria.
Abandonada la lucha de clases, la defensa de los intereses gremiales y sindicales y el horizonte socialista, la izquierda contemporánea se prorroga a sí misma y convence a la gente de que ellos son débiles y por tanto los necesitan; y al tiempo, idean un mundo articulado en sectores sociales que describen mermados por naturaleza: mujeres oprimidas, ancianos desvalidos, jubilados sin jubilación medio digna, marginados suburbiales, okupas, refugiados, inmigrantes sin papeles, enfermos de la parte del cuerpo o de la mente, personas (auto)significadas por su condición sexual “distinta”, grupos raciales tradicionalmente postergados, menores de edad metidos en problemas por colisión con una sociedad adulta hacia la que se les incita continuamente… Ya no hay obreros y trabajadores en lucha por su destino histórico sino desdichados a granel, infelices de la vida a quienes la izquierda y el progrerío guay quieren salvar de las incurias de su triste condición. Resumiendo: disueltos los parias de la tierra, aún queda la famélica legión. “A por ellos, que ya son nuestros”, deben de pensar.
Todo lo cual (todo lo anterior) es bien sabido desde hace años. Quizás se pregunte el lector a qué viene recordarlo en este artículo.
Viene a cuento, así lo creo, si consideramos las primeras y notables consecuencias de los confinamientos y reclusión voluntaria (a la fuerza ahorcan, cuando no hay dinero ni empleo toca quedarse en casa), ocasionados por la pandemia del Covid-19. Nunca imaginase esa izquierda de gaita y tambor un panorama tan alentador, tanta fortuna para su estrategia. De golpe, de la noche a la mañana, hasta el último y más reacio ante medidas restrictivas de los ciudadanos se ha visto convertido en integrante de un menesteroso colectivo. Quien no teme por su empleo teme por su salud, o ambas cosas. Quien no se encuentra en situación de ERTE se ve con teletrabajo, quien no ha visto reducida su aportación al mundo laboral en un 60% ha visto mermar su nómina en un 50%. Quien tiene dinero no puede gastarlo, y quien quisiera ahorrar no encuentra de dónde.
La ciudadanía, uniforme y obediente como debe ser, cumple al detalle todas las instrucciones de la superioridad, asiente como avergonzada de sí misma cuando la dirigencia política les recuerda que “se están cometiendo imprudencias”, se mete en casa a buena hora, sale cuando se lo permiten y observa minuciosamente cada una de las pautas recibidas, como si la obediencia fuese un rito sagrado que los va a librar del coronavirus; como si la posibilidad de echar la culpa de todo lo que está sucediendo a “los otros” (los que no se ponen la mascarilla, los que van de fiesta, los que han llenado algunas playas este verano), los eximiese de causa para enfermar; como el cardíaco que observa dieta rigurosa y vida ordenada desde que sufrió el amago de infarto, nuestra ciudadanía se comporta admirablemente disciplinada, perfectamente adiestrada, acogida al consuelo de que si se hacen las cosas como corresponde no hay motivo para contraer el mal y mucho menos morir.
Pero la gente enferma. Y mueren algunos. Muchos. Enferman y mueren porque el virus no distingue ni entiende la virtud del civismo. Mata a quien le da la gana y destroza la vida a quien se le ponga por delante. Si bien esta última razón, que me parece bastante lógica, nunca será atendida por las masas embozadas que cada tarde salen al paseo como quien va de rogativa, con la pueril convicción de que lavarse las manos y usar mascarilla los inmuniza contra el mal de nuestros tiempos: la indocilidad castigada con el contagio.
Recluidos, asustados, sin empleo o con reducción laboral, subsidiados, dependientes del Estado, obsesionados con responsabilizar al vecino de nuestros males, inclinados a sospechar del que pasea por la calle con la nariz medio fuera del embozo, en perpetua espera de instrucciones de la autoridad para acatarlas con desespero… Así estamos. ¿Imaginan panorama más feliz para la izquierda totalitaria? Cierto: así estamos. Resulta desalentador decirlo, en cierto modo terrible, pero así estamos.
Mientras, nuestros gobernantes (esa izquierda), llega al nuevo curso con su agenda ideológica de siempre y su población transformada en colectivo que aplaude a la nada por no aplaudirles a ellos, como la matraca de las iglesias en semana santa: para espantar al diablo. Por contrapartida, ellos, quienes mandan, también han cumplido: a beneficio de la población estuvieron de vacaciones y, por supuesto, a beneficio de la población y su sagrado bienestar han aprobado su ley de memoria democrática y planean echar abajo la cruz del valle de los Caídos. Todo en orden. Siguen adelante con sus leyes y decretos y su discurso de Caín y Abel, la sangre rediviva de una guerra lejanísima y sus chanchullos de siempre. Desde un parlamento reducido a la cuarta parte aunque con los sueldos intactos para todos y todas, desde un gobierno engordado como cebón en vísperas de fiesta grande, continúan encastillados en su último privilegio: no hacer nada de provecho pero, eso sí, echar la culpa del caos, por este orden, a los jóvenes, a las autonomías y a una señora que se llama Ayuso y que debe de estar la pobre hasta el moño de que la menten y vituperen. Y el pueblo, “la gente”, a callar y no morirse. No de momento, al menos.
Nunca se vieron en otra. La gran colectivización es el prólogo de la gran usurpación. Por el camino del sometimiento que recorremos, bien gacha la cabeza, si dentro de cuatro o cinco años nos dijeran que no pueden celebrarse elecciones generales por elemental prudencia sanitaria, no creo que muchas voces se alzasen además de las previstas. La obediencia es lo que tiene: se sabe cuándo empieza pero nadie se atreve a preguntar cuándo termina.
Así que lo dicho: a obedecer. Y el que no quiera, que se muera, y así aprenderá que con la salud no se juega.