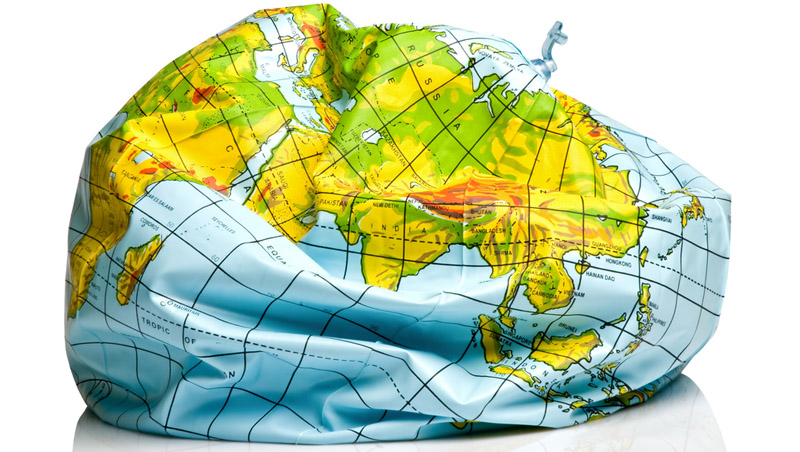Hay civilizaciones y culturas que nunca van a aceptar y mucho menos asumir el discurso multinada del globalismo y el nuevo orden mundial: ni la nación como simple espacio de derechos y poco más, ni la mojigatería “antirracista”, ni la ideología de género como dogma obligatorio desde la escuela, ni el feminismo entendido como insensata entrega de la mujer asexuada al mercado, la demonización del varón y la reducción del hombre feminizado al papel de buey-niñera, sin más derechos que cierta miserable gratitud por no estar aún más privado de dignidad, dada su perversa condición masculina.
Ninguna cultura desarrollada o primitiva que tenga, como señalaba Sándor Márai, “fuertes instintos”, va a “comprar” los escombros del marxismo que la ideología mundialista vende como moderno material reciclado. La única civilización dispuesta a inmolarse en aras de una enloquecida expiación sin redención, bien merecida por haber construido el mundo que conocemos, haberlo dominado y haber transmitido a las generaciones presentes los valores occidentales, es precisamente la civilización occidental, o por mejor precisarlo: sus élites culturales y políticas (a menudo también económicas), quienes han visto la luz sanadora, la penitencia del gran pecado, en la suplantación del ciudadano europeo por un rejuntado antropológico africano-oriental sin mínimos vínculos de conexión, unidos en exclusiva por una inmensa apetencia: disfrutar de las ventajas de ese mundo, el europeo, a cuyos creadores tanto aborrecen.
Lo cierto es que el mundo musulmán nunca va a asumir la doctrina mundialista/feminista/lgtbi, ni persas ni árabes, ni sirios ni bereberes ni egipcios ni turcos; la verdad es que el mundo extremo oriental chino-japonés-indostánico jamás va a asumir como propias semejantes majaderías; no digamos el ámbito cultural-religioso serbo-ruso. Tampoco las masas africanas entre cuyas gentes la ablación de clítoris y el matrimonio con niñas impúberes continúan siendo ritos sagrados. Del subcontinente indú, con su perfecto sistema de castas, para qué hablar. Al final, si todo marcha como han previsto los ingenieros de la voladura demográfica de occidente, en tres o cuatro generaciones el hombre —y la mujer— europeos estarán en vías de definitiva extinción, entregado el relevo de su hegemonía —lo que quede ella— a quienes sabrán aprovecharla con mejor rendimiento. Lo decía con sorna y triste convencimiento Michel Houellebecq en Sumisión: “El islam es todo lo que quedará del cristianismo cuando la civilización cristiana se haya destruido a sí misma”.
La debacle demográfica en España lleva el mismo camino, aunque nuestro país tiene una ventaja sustancial respecto a otros de su entorno: España siempre fue un concepto cultural más que político, una realidad de expansión civilizacional más que unas fronteras, un camino entre orillas oceánicas que sirvió en su tiempo para la transmisión del legado greco-latino, europeo y cristiano al nuevo mundo; un idioma —nuestra inmensa riqueza—, que contuvo y mantiene vocación mutua solidaria entre aquellos pueblos que lo usan, tanto para entender su sentido en el mundo como su modo de estar junto a los demás. Y aquel camino de oro y lodo, de fortuna y miseria, de gloria y derrota y, en suma, el inmenso sendero de lo humano abierto por España durante siglos, no era sólo un camino de ida. Cuando se abre una senda, es siempre en ambos sentidos.
“El español que no conoce América, no sabe lo que es España”, afirmaba García Lorca. A esa verdad tan evidente habría que añadirle otra, quizás no tan a la vista pero bastante más necesaria: el español que piense que el futuro de su nación, de su cultura y civilización, no está inexorablemente vinculado al desarrollo del mundo hispano —no sólo americano—, o es un necio o un ignorante.
Todos los estudios demográficos —me refiero a estudios serios—, así como la fría y determinante certeza de las cifras —sólo hay que leer la sección de natalicios de los periódicos—, indican que para mantener nuestro sistema de pensiones, rejuvenecer la población, vitalizar la economía y, en suma, aspirar a un futuro como sociedad activa, necesitamos ya el aporte de cientos de miles de inmigrantes.
La cuestión es: ¿de dónde?
La cuestión es: ¿queremos una amalgama de razas y modos culturales exóticos, cada cual en su reivindicación, su queja y su exigencia, o miraremos con generosidad e ilusión por el futuro hacia el gran camino español? ¿Dejaremos pasar de nuevo la gran oportunidad de encontrarnos, al fin, con nuestro destino supranacional, volcado al occidente americano sobre todo, o nos conformaremos con ser una agencia de colocación de inmigrantes afroasiáticos, al servicio del globalismo y las élites burocráticas de la UE?
El asunto no resulta inofensivo porque determina el futuro de generaciones. Nuestra contemporaneidad puede optar por desarrollar y aprovechar los elementos ideales que ya existen en lo cotidiano, en la realidad de cada día, o suplantar esa misma realidad por esquemas y proyectivas que de momento sólo existen en las cabezas de los ingenieros pensantes del porvenir. De tal modo, el subrayado de la proyección cultural y lingüística de España en el mundo es un acto de soberano realismo, al tiempo que prefigura una voluntad de trascendencia —y pervivencia—, que deje atrás y para siempre el obsesivo debate entre identidades “internas”, sublimado en una fusión hacia el “exterior” que tendría tanto de utilidad material como de enriquecimiento civilizacional.
Vivimos el siglo de la tecnología, la información y la comunicación. Los países tradicionalmente ricos en recursos naturales han alcanzado su límite de crecimiento y apenas han solucionado las contradicciones y conflictos de intereses tanto a nivel interno como entre bloques geoestratégicos. España y el mundo hispano poseen un recurso natural inagotable y sin límite al crecimiento: el idioma y la cultura compartidos, base de crecimiento y prosperidad en las décadas que están por venir. La actitud que nuestros poderes públicos y nuestra sociedad mantengan sobre esta evidencia marcará el futuro de muchos millones de personas y el destino de toda una civilización. Mirar hacia el mundo hispano –no sólo América— con el mañana como perspectiva, ya no es un acto estético ni una ideación voluntarista; es una necesidad histórica. Porque España, como todas las civilizaciones que merecieron pervivir, será en el mundo o no será.