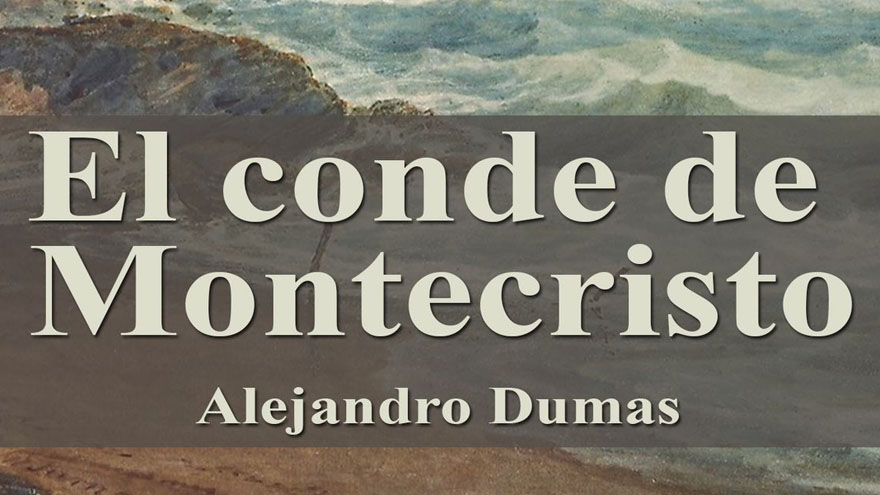«La única manera de escapar a la condición de prisionero es comprender cómo está hecha la prisión.» (Italo Calvino, Tiempo cero)
Como sabemos, ni siquiera la Caverna de sombras teorizada por Platón escapa a la regla de lo que la historia de los efectos nos ha legado con el nombre de «intelectualismo socrático«: si los prisioneros de la caverna supieran que se encuentran en una caverna opresiva y no, como creen, en el estado de libertad natural, no dudarían ni un instante en huir. Pero no son conscientes de ello, ni tampoco el cavernícola que regresa —enseña Platón— es capaz de hacérselo entender: eligen el mal simplemente porque, por vía de la ignorancia, lo confunden con el bien. Lo que la alegoría antrosófica, al menos en su versión platónica, no considera es la figura del «esclavo informado«; o, más precisamente, del cavernícola consciente, que se sabe prisionero y, sin embargo, ama su condición.
Poquísimos esclavos parecen semejantes a Edmundo Dantés y al Abate Faria, los protagonistas de El Conde de Montecristo (1844-1846) de Alejandro Dumas, una de las más leídas y apreciadas variaciones sobre el tema espeleológico patentado por Platón. De manera significativa, la obra verá la luz contemporáneamente con las reflexiones aurorales del joven Marx respecto a la necesidad de huida de la fortaleza alienante del modo de producción capitalista. Dantés y el Abate Faria saben que son prisioneros y, al mismo tiempo, desean más que cualquier otra cosa recuperar la libertad. La trama es tan simple como fascinante: liberarse, sin jamás dudarlo, de una tétrica fortaleza sobre el mar, en apariencia inexpugnable, de la que se sabe que es extremadamente difícil escapar; saberse condenado a una situación en la que se está injustamente encarcelado, en un lugar que no se merece y que, precisamente por eso, resulta aún más repugnante de lo que ya de por sí es; y, sin embargo, no renunciar nunca a la idea de que, a pesar de todo, debe haber una esperanza de prison break, a condición de no dejar de excavar y esforzarse por hacerla realidad. La fuga es tanto más necesaria cuanto más inmerecida es la prisión que priva de libertad.
Uno de los más logrados comentarios acerca de la novela de Dumas fue escrito por Italo Calvino, en un capítulo de Ti con zero –Tiempo cero- (1967). En las pocas páginas que componen el relato, Dantés se debate entre el deseo irrefrenable de escapar de un cautiverio que considera objetivamente injusto y la duda obsesiva sobre la viabilidad de su plan de fuga: él ignora la estructura real de la cárcel que, en la isla de If, lo separa del mundo de sus afectos y de su vida pasada. En la reinterpretación elaborada por Calvino, el protagonista desconoce dónde se halla exactamente y cual es la planimetría del lugar donde se encuentra prisionero. La idea cartesianamente clara y distintiva que guía el decidido actuar del Conde es la exigencia preventiva de comprender la estructura de la prisión: «la única manera de escapar a la condición de prisionero», afirma, «es comprender cómo está hecha la prisión». Estudiar la prisión en todas sus partes, con la esperanza de encontrar su punto débil, es el camino predilecto elegido por el Conde en su intento de evitar permanecer entre rejas para siempre.
Por esta razón, Dantés aparece, en la narración de Calvino, como el paradigma de la reflexión crítica, que evalúa y sopesa todo con la balanza del pensamiento: la fuerza del Conde reside en la cabeza más que en la acción, en el pensamientos más que en los músculos. En esto parece opuesto y complementario respecto al Abate Faria, su compañero de infortunio, cuyo perfil Calvino esboza como ejemplo de la fuerza tenaz y la obstinación práctica que no se quiebra jamás. Faria no se rinde, ni tan siquiera ante los más desmoralizadores fracasos: cuando cree estar cerca de la salida, se da cuenta de que ha llegado a una celda todavía más profunda que la anterior. Cuanto más próximo cree estar de la conclusión exitosa de la empresa, tanto más se adentra en las entrañas de la fortaleza. Para Faria, cada fracaso no es motivo de resignación ni de abandono desencantado del trabajo: al contrario, siempre es una nueva oportunidad para volver a intentarlo, retomando su tarea con fervor y obstinación como si fuera la primera vez. Cuanto más tiempo se pasa en la fortaleza, más gruesos se vuelven sus muros: Faria cava, pero los muros crecen y se multiplican. Cuanto más largo es el cautiverio, mayor es el riesgo de adaptarse inconscientemente a sus espacios blindados, a una inconfesable adicción a su régimen de vigilancia. Con las palabras de Dantés: «La imagen que tengo es esta: una fortaleza que crece a nuestro alrededor, y cuanto más tiempo permanecemos encerrados, más nos aleja del exterior».
La praxis pertinaz de Faria, que escarba sin cesar perdiéndose entre túneles que no llevan a ninguna parte, es el complemento necesario de la inagotable reflexión de Dantés: «Si no siento el deseo de imitar a Faria», explica el Conde, «es porque me basta saber que alguien busca una vía de salida para convencerme de que esa vía existe; o al menos de que se puede plantear el problema de buscarla. […] Las únicas informaciones de las que dispongo sobre el lugar donde me encuentro me vienen dadas por la sucesión de sus errores. […] Así, seguimos haciendo frente a la fortaleza. Faria sondeando los puntos débiles de la muralla y encontrándose con nuevas resistencias, yo reflexionando sobre sus tentativas fallidas para conjeturar nuevos trazados de muros que incorporar al plano de mi fortaleza-imaginada».
Opuestas y aún así complementarias son no solo las actividades de Faria y Dantés, sino también sus metodologías. Faria procede por deconstrucción, porque está convencido de que se trata de intentar continuamente la evasión mediante la praxis hasta que, de error en error, se halle el camino correcto para la fuga. Como señala Dantés, «Faria procede de este modo: se enfrenta a una dificultad, estudia una solución, experimenta la solución, tropieza con una nueva dificultad, planea una nueva solución, y así sucesivamente. Para él, una vez eliminados todos los posibles errores e imprevistos, la huida no puede fallar: todo reside en proyectar y ejecutar la evasión perfecta». En resumen, para Faria se trata de probar y volver a probar, de manera que, a fuerza de equivocarse, se tome la dirección correcta.
Dantés se orienta con enfoque opuesto: procede no deconstruyendo materialmente, sino construyendo con la fuerza inmaterial del pensamiento. De hecho, con la energía invisible de la imaginación va edificando en su propia cabeza la fortaleza perfecta, aquella de la que no hay escapatoria. Y la superpone idealmente a la fortaleza real, en la que está encarcelado. Si las dos coinciden, entonces no existe posibilidad de fuga, ya que la fortaleza real sería la misma que la pensada como perfecta. Respecto a Faria, explica el Conde: «yo parto del presupuesto contrario: existe una fortaleza perfecta, de la que no se puede escapar; solo si en el proyecto o en la construcción de la fortaleza se ha cometido un error o un descuido será posible la evasión. Mientras Faria continúa desmontando la fortaleza explorando sus puntos débiles, yo sigo reconstruyéndola conjeturando barreras cada vez más infranqueables».
Así suena, siempre en palabras de Dantés, la «prueba ontológica» de la existencia de la evasión posible puesta a punto por el Conde: «Si soy capaz de construir con el pensamiento una fortaleza de la que sea imposible escapar, esta fortaleza pensada o será igual a la verdadera, y en ese caso es cierto que nunca escaparemos de aquí, pero al menos habremos obtenido la tranquilidad de quienes están aquí porque no podrían encontrarse en ningún otro lugar, o bien, siempre con el pensamiento, sabré construir una fortaleza de la que la fuga sea aún más imposible que de aquí, y entonces será señal de que aquí existe una posibilidad de escape: bastará con identificar el punto donde la fortaleza imaginada no coincide con la verdadera para encontrarla».
Dantés construye con los ladrillos inmateriales del pensamiento. Pero para hacerlo necesita que Faria, aun careciendo de la lúcida inteligencia del Conde, continúe deconstruyendo con la praxis, excavando y poniendo a prueba la solidez de la fortaleza real. Faria practica los concretos intentos de fuga que Dantés proyecta idealmente con la teoría. Su unión, en última instancia victoriosa, es la de la teoría y la praxis, la única manera de poder escapar de la caverna opresiva de un mundo fracasado en sus estructuras fundamentales. El secreto del éxito de la prison break reside en la unión, a primera vista extraña, entre un personaje todo cerebro, que encarna la más noble tradición del espíritu crítico, y un personaje opuesto todo fuerza, caricatura de la muda y oscura tradición de los «sin nombre«; o sea de aquellos que siempre —los parias de la tierra— han luchado como topos que cavan incansablemente, movidos por el imbatible deseo de liberarse y de no soportar eternamente el peso de unas inmerecidas cadenas. La ceguera muscular de la praxis transformadora, que destruye prácticamente, se funde así con la cartesiana claridad del pensamiento crítico, que subvierte teóricamente.
La praxis, sin teoría, es ciega como el topo; la teoría, sin praxis, está vacía, destinada a existir en la abstracción, carente de efectos concretos. La revisitación de la historia de El Conde de Montecristo elaborada por Calvino reafirma, pues, la enseñanza incendiaria desarrollada por la inteligencia antiadaptativa de Marx: la acción apasionada de la humanidad sufriente, que no se rinde ante la tetragonal fortaleza de la injusticia, solo puede triunfar si se injerta alquímicamente en la reflexión crítica de la humanidad pensante, que con la fuerza del pensamiento comprende la estructura de la prisión, tanto en sus puntos de fortaleza como en los de debilidad. «Lo oigo excavar como un topo», afirma el Conde, refiriéndose a las acciones del Abate: es, una vez más, el modelo de Hamlet y, posteriormente, de Hegel y Marx del «viejo topo» que no renuncia a trabajar subterráneamente, a distancia de seguridad de cualquier posible rendición a la situación dada. No permanecer en el espacio cerrado de la caverna es el imperativo categórico de quienes, como Dantés y Faria, no están dispuestos a rendirse bajo ninguna circunstancia, incluso cuando parece que no hay alternativa.