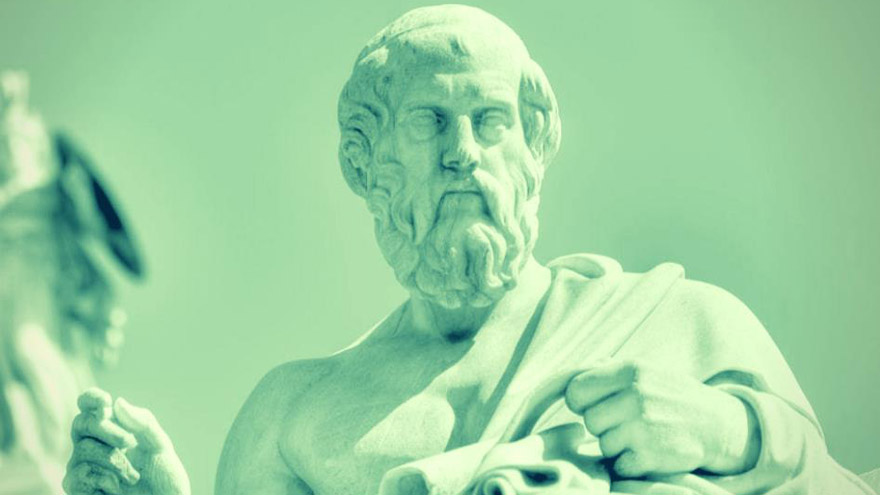Hay que tratar en serio lo que es serio, pero no lo que no lo es. La divinidad es por naturaleza digna de la mayor seriedad, pero el hombre no es más que un juguete inventado por la divinidad. Y esto es precisamente lo mejor que hay en él.
Platón. Libro de las Leyes 803 b-e
En tiempos en los que la teoría política oscila entre el positivismo procedimental y el agonismo ideológico teatralizado, la interpretación que Eric Voegelin hace del diálogo Las Leyes de Platón nos ayuda a rescatar una dimensión de la experiencia humana que pasa por la búsqueda de sentido dentro de un cosmos ordenado. Esta obra postrera de Platón invita a concebir la política no como técnica, sino como participación en un drama sagrado, un juego serio en el que se juega el alma misma. Voegelin[1] sostiene —no sin fundamento— que este diálogo no es sino el testamento teológico[2] de Platón: sin abandonar el ideal filosófico de la República, el ateniense lo reformula desde una conciencia histórica y simbólica de más alcance: la polis no se funda sobre la razón autónoma, sino sobre la participación en un orden divino, de manera que la política se patentiza como el espacio de una theophania: la divinidad es el principio del orden, y el legislador, su mediador histórico[3].
El ser humano (spoudaíos paîs) aparece así como un actor libre pero impelido de un drama ontológico gobernado por el nous divino, conducido por la cuerda dorada de la razón trascendente[4]. Por consiguiente, Platón nos brinda un modelo de teología política radical: la ley no es convención, sino reflejo del nous divino; el orden no es técnico, sino sacramental; y la ciudad, lejos de ser obra del hombre, se convierte en espejo temporal del gobierno de Dios[5]. En este sentido, Las Leyes revelan la culminación de la búsqueda noética platónica; la filosofía como ascenso metanoético hacia la medida divina; la plasmación de la percepción mística de Platón sobre el fundamento divino (theion) de todo orden[6]. En última instancia, en Las Leyes, Platón no se limita a usar el mito, sino que más bien convierte el diálogo en un mito vívido, una suerte de poema religioso que evoca la realidad divina y refleja su convicción tardía de que la filosofía debe expresarse en registros místicos y míticos, amén de políticos.
La política, consecuentemente, se vislumbra como participación en el gobierno divino más que como pura obra humana, y el mito se hace necesario para transmitir una verdad que excede los límites de la razón. Así, incluso las mejores leyes son meros reflejos imperfectos de un noema divino —esto es, del contenido inteligible y perenne que el nous capta en su pura simplicidad—, de lo cual se sigue que toda idea humana verdadera debe derivar de ese noema originario y trascendente. Esto, por un lado, implica que la mente humana, lejos de ser creadora ex nihilo de sus pensamientos, es receptora de formas eternas, que la preceden ontológicamente, y, por otra parte, expresa tácitamente que conocer es recordar (anámnesis). Habida cuenta de que ya la psuchē[7] (ψυχή) ha recogido innatamente las ideas primordiales. Poca duda cabe de que la concepción platónica de las ideas como formas innatas inscritas en el alma, y del orden político como reflejo sacramental del nous divino, constituye de facto el núcleo metafísico de la cultura helénica clásica: una síntesis entre filosofía, teología y política, donde el conocimiento es participación y el gobierno, teofanía. Sin embargo, con la irrupción de la modernidad, esta firme visión se comienza a agrietar: la emergencia del empirismo moderno —en particular, la crítica de John Locke a las ideas innatas— marcará una ruptura epistemológica decisiva con el platonismo, y con ella, arrancará una transformación radical de los conceptos mismos de sujeto, conocimiento y orden político, con repercusiones bien evidentes en las axiologías del mundo actual.
En efecto, en su ensayo sobre el entendimiento humano, Locke rechaza la existencia de principios racionales a priori mientras sostiene que la mente humana es, al nacer, una tabula rasa; una hoja en blanco que se va cumplimentando tan solo por medio de la experiencia[8]. Reformulando en clave moderna una máxima aristotélica, escribe: “no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos” (Locke, 2004, II, i, 2). Por supuesto, tal planteamiento no queda limitado a lo epistemológico: en verdad, redefine radicalmente al sujeto. La mente deja de ser una sustancia activa dotada de estructuras racionales innatas, y pasa a concebirse como una instancia receptiva, moldeada (y moldeable) por impresiones sensibles. Incluso las ideas morales, que tradicionalmente se consideraban inscritas en la razón práctica, derivan de la pura experiencia.
De este modo, la distinción entre el bien y el mal, lejos de remitir a un orden racional objetivo, es fruto de asociaciones empíricas impuestas por la costumbre, la educación o las leyes, e implica una forma de pasividad constitutiva, en la cual la mente es como un espejo que, incapaz de generar imágenes propias, está limitado a reflejar lo que se le presenta. Es obvio que esta heteronomía gnoseológica desencadena implicaciones políticas profundas. En primera instancia, al concebir al ser humano como una tabula rasa cuya cognición y conducta resultan de asociaciones perceptivas regidas por leyes naturales, el sujeto se ve reducido a objeto de análisis empírico, predecible y susceptible de manipulación mediante técnicas sistemáticas de intervención. En segundo lugar, porque al redefinir el juicio moral como mera reacción ante estímulos sensibles, se sustituye la racionalidad práctica por una ética de carácter instrumental, lo cual prefigura los elementos fundamentales de una política constructivista, en la que el orden social ya no refleja un principio ontológico, sino que es diseñado desde y para una objetivación técnica y funcional del ser humano.
A Claude-Adrien Helvétius no se le escapó la potencial rentabilidad social de las reflexiones lockeanas, que plasmó en su obra de 1758 De l’esprit, en la que transmuta la concepción del sujeto de Locke en el fundamento de una teoría política activa[9], a partir de su premisa de que si toda creencia o disposición moral es consecuencia de asociaciones sensibles, es por consiguiente, posible reestructurar dichas asociaciones a través del entorno. De tal manera, la educación, en cuanto constructo institucional y social, se convierte en instrumento central de la transformación humana, como “el arte de dirigir las asociaciones de ideas”. Con este giro constructivista, el legislador asciende de garante del orden público a ingeniero social, dado que la moral ya no es una facultad racional ni un principio trascendente, sino el resultado de un entorno diseñado con precisión, bajo el principio de que “el arte de formar a los hombres es el arte de gobernarlos”. Este axioma ideológico reduce al sujeto a objeto de manipulación, modelable mediante un sistema conductista de incentivos y sanciones, instaurando una moral funcional donde la virtud deriva no de su valía intrínseca, sino de su utilidad social. Así, se legitima un poder estatal pedagógico que trasciende la mera garantía de derechos para erigirse en ingeniero de ciudadanos al servicio de fines colectivos. La antropología empirista deviene así doctrina política: si Locke exponía la génesis del entendimiento humano, Helvétius postula su producción deliberada. Esta torsión conceptual es clave para descifrar su influencia en los proyectos utópicos de toda clase que manan de la Ilustración.
Partiendo de la negación de la unicidad ontológica del ser humano como criatura dotada de alma inmortal, se le concibe, en cambio, como un ente estrictamente material, plenamente configurado por las determinaciones del entorno, sobre la idea de que mediante la construcción racional de un nuevo orden social, económico y político, es posible dar a luz un hombre nuevo, íntegramente formando y regido por la razón. Una de las consecuencias directas de estos supuestos fue la elevación de los intelectuales —en tanto que depositarios orgánicos de la racionalidad ilustrada— a la condición de ingenieros sociales, legitimando su pretensión de sustituir a las élites tradicionales en la conducción de la vida pública, lo cual se llevó a la práctica mediante una serie de transformaciones históricas para propiciar su irrupción en la esfera de poder por medio de la hegemonía cultural, tal y como la articuló posteriormente Antonio Gramsci, y que Rudi Dutschke caracterizó cándidamente de «larga marcha por las instituciones», en vísperas de Mayo del 68.
A fin de cuentas, la confusión ontológica en la que cae John Locke al absolutizar lo empírico —con una epistemología que naturaliza sus propias categorías sin reconocer su carácter simbólico y contingente, tal y como señaló Jorge Santayana— indujo a Marx a incurrir en una confusión antropológica de dimensiones abismales que difumina la potencia formativa de los símbolos y mitos como mediaciones del sentido, cuando es en realidad a través del lenguaje del mito donde se manifiesta con mayor nitidez que la tensión originaria de la existencia humana sólo puede resolverse si el hombre se reconoce como relativo al ser —y no meramente a los entes—, y únicamente si se orienta hacia ellos a partir del ser en sí.
Todo esto no era desconocido para Platón, quien en su otro diálogo Protágoras hace narrar al sofista el mito de Prometeo y Epimeteo para explicar los orígenes de la vida política humana. Desprovistos de cualidades innatas por culpa del olvido de Epimeteo, los humanos reciben de su hermano Prometeo el fuego y la habilidad técnica (technē), lo que les permite sobrevivir, más no cohesionarse socialmente. Sin dikē (justicia) y aidōs (respeto), quedan atrapados en ciclos de violencia, dispersándose y reagregándose en sucesivos intentos fallidos de vida comunal. Es sólo cuando Zeus hace intervenir a Hermes —como portador de las virtudes políticas— que se da la posibilidad de una sociedad humana más allá del caos. Con este mito, Platón desvela una carencia primordial en la naturaleza humana: somos seres definidos por nuestra dependencia de las herramientas que fabricamos[10].
Así, el fuego, la metalurgia y la escritura no son meros accesorios, sino elementos constitutivos de la existencia humana. Cada vez más, lejos de ser consecutivamente secundaria a la esencia humana, la técnica deviene su condición misma. Pero la solución de Zeus no es más técnica, sino, como decíamos, dikē y aidōs —justicia y respeto. Ahora bien. Para que la dikē fuese necesaria, debía haber primero técnica, en la forma del artificio de la escritura cuanto pro-thesis[11] que faculta el surgimiento de la ley (nomos), lo que permite politizar las relaciones humanas mediante normas compartidas y artificialmente memorables; prostéticas. Porque sólo así pudo Hermes prescribir la ley para los hombres, a fin de paliar las consecuencias de la desmemoria de Epimeteo, es decir, como un pharmakon (φάρμακον) con el que quedó abierta la cuestión de lo político.
Empero, la modernidad epistemológica inaugurada por Locke y sus epígonos, al desvincular al ser humano de su participación en el nous divino y creerle dotado de una psuchē moldeable cuan arcilla, no sólo deshizo el nudo platónico que ataba mito y logos, sino que por ende, el efecto de segundo orden del afán por objetivar al sujeto llevó al ser hombre a perderse en un laberinto tecnológico, donde el ser cada vez más indistinguible de lo ente. Y de esta manera, el mito de Prometeo y Epimeteo —como prefiguración trágica de esta alineación fundamental— nos recuerda que la técnica sin dikē se limita a replicar burdamente la hybris de quien, tras robar el fuego sagrado, olvida que el don de Hermes, el pharmakon de la política, tanto puede curar como envenenar el alma de la polis[12] (ψυχή τῆς πόλεως), por más que es harto sabido que a quienes dios quiere destruir, primero los enloquece.
[1] Voegelin, E. (2006). Orden y historia. Volumen 5: En busca del orden. Salamanca: Sígueme.
[2] Voegelin, E. (2002). La nueva ciencia de la política. Madrid: Rialp.
[3] Platón. (2010). Las Leyes (trad. M. Santa Cruz). Madrid: Gredos.
[4] Platón. (2000). Timeo-Critias (trad. Carlos García Gual). Madrid: Alianza Editorial.
[5] Pabón, J. A. (1996). La filosofía política de Platón. Madrid: Tecnos.
[6] Brague, R. (2008). La ley de Dios: Historia filosófica de una alianza. Madrid: Encuentro.
[7] “Diferenciamos el uso del término alma recurriendo al concepto psuchē para subrayar dos distinciones fundamentales respecto a otros usos contemporáneos o reduccionistas: en primer lugar, que el alma es inmortal, indestructible e imperecedera a diferencia de otras concepciones; en segundo lugar, que no se identifica con la mente subjetiva, corrigiendo así el error común al leer a Platón de confundir la identidad cognitiva y sensible particular con el núcleo noético de la psuchē, a través del cual se posibilita la condición misma del verdadero conocimiento e incluso de ser más allá de cualquier accidente o coyuntura” (Javier Gay-Velilla 2025).
[8] Locke, J. (2004). Ensayo sobre el entendimiento humano (trad. Eugenio Ímaz). Madrid: Alianza Editorial.
[9] Helvétius, C.-A. (2005). Del espíritu (trad. M. Gómez Asencio). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
[10] Platón. (2000). Protágoras (trad. C. García Gual). Madrid: Alianza Editorial.
[11] Stiegler, B. (1994). La técnica y el tiempo I: La falta de origen. Barcelona: Gedisa.
[12] Derrida, J. (1974). La farmacia de Platón, en La diseminación (trad. Tomás Segovia). Madrid: Fundamentos.