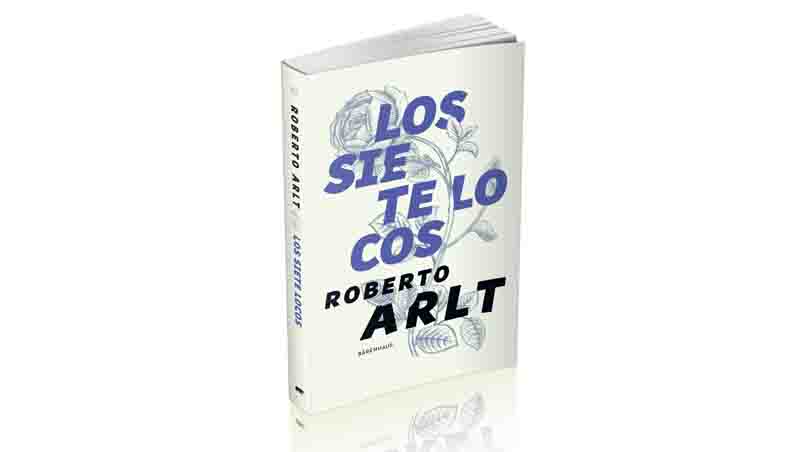Hacia 1929, Roberto Arlt publicó una novela titulada Los siete locos. En ella se narran las peripecias de un peregrino existencial por las calles de Buenos Aires y junto a él, el destino de otras seis criaturas tan extrañas como icónicas. Augusto Remo Erdosain lleva sus llagas metafísicas en carne viva, es un desvelado, un alma inquieta que, como el Raskólnikov de Dostoievski, prueba a cada paso el abismo de la libertad. Una noche, en una quinta de Temperley, en el sur del conurbano bonaerense, mientras el viento agitaba el follaje de los granados a los que besaba una franja de luz dorada (el óleo literario es bellísimo), el Astrólogo, cerebro de la Organización de la formará parte, le revela un secreto: “La humanidad ha perdido sus fiestas y sus alegrías. ¡Tan infelices son los hombres que hasta a Dios lo han perdido! […] El hombre es una bestia triste a quien sólo los prodigios conseguirán emocionar”. [1]
La revelación parece profética[2], pues la desmesura antropológica encarnada en el último siglo y proyectada hasta nuestros días, se patenta con viva expresión: el hombre ha perdido el sentido auténtico de la fiesta.
Quien ha meditado hondamente sobre el tema ha sido Josef Pieper quien hacia 1963, dedicó un bello opúsculo al tema de la fiesta. La tesis central de Pieper y que juzgamos certera es la siguiente: No hay fiesta, salvo la natalicia, que presente la estructura de un día de trabajo. Por tanto, solo un trabajo pleno de sentido puede ser el ámbito para que la fiesta prospere. Trabajar y celebrar constituyen una unidad existencial cuyos elementos se co-pertenecen. Un trabajo lleno sentido (tema refractario al hombre contemporáneo), significa aquí, asumir la labor cotidiana como cultivo que es la vez fatiga y felicidad. Escribe Pieper: “Celebrar una fiesta significa, por supuesto, hacer algo liberado de toda relación imaginable con un fin ajeno y de todo por y para”.
La pregunta se impone: ¿Cabe imaginarse una actividad no puesta al servicio de nada y a su vez llena de sentido? Para responder a este interrogante, el citado autor apela a la realidad que instaura el juego. Nietzsche ya había escrito tiempo atrás que el niño juega con infinita seriedad y el viejo Platón en el Fedro se refería al encanto del juego y de la fiesta. El juego guarda un sentido en sí mismo. Cuando el juego no es competencia, se juega en virtud del propio jugar.
A la fiesta, no la hace una organización. El título de “Organizador de eventos”, propio de la mediocridad posmoderna, no solo es una contradictorio en los propios términos (los eventos suceden, no se organizan) sino que, además, la falta de espontaneidad se da de bruces con la realidad de la fiesta. Pieper da un paso más y sostiene que la fiesta germina en el “descubrimiento contemplativo del fundamento divino del mundo”.[3] Solo una mirada trascendente puede contemplar la raíz de lo real y en ello, disponer las condiciones del amor humano. Pieper cita aquí al Crisóstomo: “ubi caritas gaudet, ibi festivitas”, es decir: donde se alegra el amor, allí hay fiesta.
La fiesta se conecta además con la sacralidad del descanso, por ello, el domingo se erige como jornada especial entre los días de la semana. El séptimo día de la creación evoca no solo el descanso de Dios sino la aprobación de la obra de la creación.
Es sugestivo, que otro gran pensador alemán, Otto Bollnow, cierre su obra Filosofía de la esperanza, evocando el tema de la fiesta. Surgen de la pluma del autor, palabras plenas de belleza al evocar la sacralidad del domingo como día de fiesta. Bollnow sostiene que son dos los motivos por los cuales nos es difícil experimentar el domingo tal como es, a saber: por un lado, la tensión de la perenne ocupación, la primacía de la praxis, la fiebre del hacer que inunda incluso el día de descanso. Por otro lado, el “lanzarse” sobre el día de descanso como queriendo exprimir de él, la falta de sentido del resto de los días de la semana. Aquello que debía ser descanso, recreo, alto en el camino, se torna agotamiento, mientras siempre amanece un lunes. Para captar la esencia del domingo en el horizonte descanso-festividad, Bollnow nos abre una ventana al domingo campestre:
“El domingo en realdad empieza el sábado por la tarde. Cuando el artesano arregla y ordena su taller, cuando el ama de casa limpia y hace brillar toda la casa y barre hasta la calle, liberando toda la suciedad de la semana, cuando por fin baña a los niños y prepara sus vestidos; cuando todo esto se realiza con el pormenor y la prolijidad campestre, entonces invade al hombre un temple anímico de descanso que lo llena de profunda felicidad”. [4]
Este temple anímico de lo dominical, se caracteriza por la supresión de la prisa, un día en el que se tiene tiempo. Por eso, el domingo es más que meditar y descansar. El domingo es una fiesta, aunque pequeña en el orden de las fiestas, por su peculiar función temporal. En el domingo, como en un día de fiesta, el hombre adquiere otra relación con el tiempo. Al darse tiempo, el hombre se libera. Escribe Bollnow:
“Cuánto más profundamente se apodere de él el temple anímico festivo dominical, tanto más se sentirá trasladado a un espacio donde el tiempo se ha detenido. Desprendiéndose del estado de una temporalidad tensa, alcanza la soltura de una existencia a-temporal”. [5]
El domingo entonces, figura icónica para hablar de la realidad de lo festivo, nos da una nota esencial: la fiesta consiste en el retraerse a la corriente arrastrante del tiempo atareado. El hombre contemporáneo ya no celebra, “jode”. Aborrece la quietud, porque ésta obliga a la mirada interior, a ese asomarse a los precipicios del alma. Si como ha dicho Agustín, la paz es la tranquilidad en el orden, es lógico que un ser desarraigado sufra en la quietud del suelo nutricio porque sus raíces se encuentran a merced del viento. El hombre contemporáneo llama fiesta a la excitación de los sentidos, la primera estrella del sábado no es el preludio de su paz sino el prólogo del agite en el que él se extraña a sí mismo. Es inevitable entonces que la última luz del domingo le susurre al oído el sinsentido de la vida. El tiempo es inapelable y la vida siempre camina hacia un domingo a la tarde. Ya lo vio con lucidez Césare Pavese cuando afirmó que el ocaso representa el final de un baile de disfraces donde las máscaras siempre se dejan caer.
“El hombre es una bestia triste” –escribió mi compatriota Roberto Arlt -, tenía razón.
[1]R. Arlt. Los siete locos. Ed. Losada. Barcelona, 2001: p. 74.
[2]Creemos que la novela de Arlt anticipa varios temas que luego serán horizonte de meditación en el movimiento existencialista de mediados del siglo XX.
[4]O. Bollnow. Filosofía de la esperanza. Ed. Compañía Fabril Editora. Buenos Aires, 1962: p. 173-174.