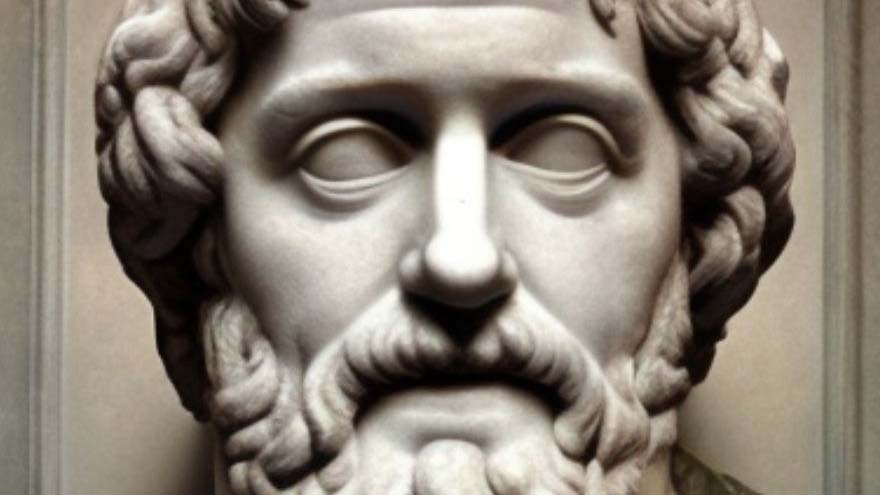Introducción
Los tratados biológicos de Aristóteles constituyen una quinta parte de la obra conservada del estagirita. A pesar de ello, durante mucho tiempo no despertaron demasiado interés entre los especialistas, más volcados hacía la Metafísica y la Lógica. Pero desde hace ya bastante tiempo la crítica ha vuelto a interesarse por la biología aristotélica. Las causas son diversas.
En primer lugar, algunos autores, como Pellegrin[1]o Balme[2] han puesto en manifiesto que las teorías biológicas de Aristóteles se enmarcaban en su programa de filosofía general, por lo que su estudio no interesaba solamente a los historiadores de la Biología, sino también a los analistas de la filosofía del estagirita. La teoría de las cuatro causas, la distinción materia-forma o las ideas sobre el movimiento parecen concretarse de forma nítida en los tratados sobre los seres vivos.
Por su parte G.E.R. Lloyd[3], sin negar esta relación, ha rebajado un poco las expectativas y ha puesto en manifiesto barreras entre la Metafísica y los tratados biológicos.
Por otra parte, la interpretación histórica o biográfica de la obra aristotélica, iniciada por Werner Jaëger[4], ha vuelto a dar cierta relevancia a las obras biológicas. Según esta interpretación, las contradicciones que podemos encontrar en la filosofía aristotélica se explican a partir de su evolución personal, que va desde el platonismo de su etapa académica hasta el empirismo al final de su vida, pasando por una etapa especulativa y deductiva.
El hecho de que obras biológicas importantes, como Partes de los animales (PA) y, sobre todo, Generación de los animales (GA) estén datadas en el periodo final de la vida de Aristóteles, ha sido un elemento importante en el desarrollo de esta interpretación. Sin embargo, el hecho de que otra obra importante, Historia de los animales (HA), de contenido mucho más empírico y descriptivo que las anteriormente citadas, este datada en un periodo temprano de la vida de Aristóteles viene a contradecir esta hipótesis. En cualquier caso, en las discusiones en torno a esta interpretación, las obras biológicas han jugado un papel importante.
En la interpretación estricta de la obra biológica, hay que citar la polémica en torno al supuesto proyecto taxonómica de la zoología aristotélica. Diversos autores del campo de la filosofía y la historia de la biología (E. Mayr, M. Ruse)[5] han defendido que la biología aristotélica es fijista y esencialista, y que busca una clasificación natural. El concepto tipológico o esencialista de especie, que derivaría de las filosofías de Platón y Aristóteles, sería el “precursor” de la idea de especie de Linneo y sus seguidores.
Esta interpretación ha sido criticada por Balme[6], que ha defendido el carácter no esencialista de la biología aristotélica, y por Pellegrin[7], argumentando que los términos genos (género) y eidos (especie) en la obra biológica de Aristóteles, no tienen un significado taxonómico, sino lógico.
Por su parte, Marcos[8], ha realizado una crítica muy interesante del supuesto proyecto taxonómico aristotélico. Sostiene que para un proyecto taxonómico deben darse las siguientes condiciones:
- Categorías fijas ordenadas jerárquicamente.
- Cada categoría contiene una serie de taxones
- Cada elemento perteneces a un taxón de cada categoría
- Hay pertenencia jerárquica.
Ninguna de estas condiciones se da en la obra de Aristóteles. Los términos genos y eidos no corresponden a categorías taxonómicas fijas, y no hay ningún tipo de ordenación jerárquica. Además, sostiene que, en realidad, Aristóteles si que clasifica a los animales, pero no lo hace una vez, sino varias, y no en función de un proyecto taxonómico, sino con otros objetivos de investigación[9]: estudio de sus partes, formas de reproducción etc. Así encontramos las siguientes agrupaciones:
- Sanguíneos / No sanguíneos
- Vivíparos /Ovíparos / Ovovivíparos
- Sociales / Solitarios
- Salvajes / Domesticados
- Etc.
Vamos a referirnos, finalmente, a la cuestión de la que va a ocuparse este artículo. Se trata de ver si la metodología real que sigue Aristóteles en sus estudios biológicos corresponde realmente a su teoría de la ciencia que expone en Analíticos Posteriores (AP). Para ello, analizaremos primero cual es esta teoría de la ciencia y la metodología que se desprende de ella, y analizaremos después las obras biológicas, para ver si existe esta correspondencia.
La metodología científica en Analíticos Posteriores
El conjunto de obras aristotélicas dedicadas a la lógica y a la metodología de las ciencias fueron editadas bajo el nombre de Organon: Categorías, Tópicos, Sobre las refutaciones sofísticas, Sobre la interpretación, Analíticos Primeros y Analíticos Posteriores.
En Analíticos Primeros se ocupa de la teoría y práctica del silogismo, mientras que en Analíticos Posteriores (AP), de la ciencia demostrativa o apodíctica. En principio el modelo de que aparece en AP es el axiomático deductivo. Aristóteles parte de unos “primeros principios”, evidentes por si mismos, a partir de los cuales de deducen las distintas proposiciones. Parece tomar el modelo de la matemática. Demuestra que las cadenas demostrativas no pueden ser infinitas, ni hacia abajo (hacia la percepción fenoménica), ni hacia arriba (hacia los primeros principios).
Pero este modelo es el propio de una ciencia constituida, y se puede relacionar con la actividad pedagógica de Aristóteles. De hecho, muchos de sus escritos parecen ser notas para la exposición en clase.
La pregunta es ¿Cómo se llega a estos primeros principios? En la matemática la respuesta puede ser sencilla: son evidentes por sí mismos y no necesitan demostración. Pero ¿y en las ciencias naturales?
En la demostración axiomático – deductiva partimos de lo universal para llegar a lo particular, es decir, de conceptos teóricos (explanandum) para explicar fenómenos (explanans). Pero en el descubrimiento de estos principios, partimos de lo particular, de lo percibido, para llegar al principio universal.
De aquí viene la definición del método aristotélico como inductivo-deductivo. En la fase inductiva (epagogue) se parte de particulares, pero “A partir de la pluralidad de singulares, se hace evidente lo universal”[10]. Luego, a partir de estos universales, se deducen explicaciones para los fenómenos.
Tal como señala Düring[11], al final del Libro II de AP, Aristóteles describe como a través de la inducción o “epagogue”, se puede llegar a los conceptos universales. En este sentido, es interesante la distinción aristotélica entre lo “anterior por naturaleza” y lo “anterior para nosotros”, o, lo que es lo mismo, entre “lo más conocido” y “lo más conocido para nosotros”[12].
Cuando habla de lo “anterior por naturaleza” se refiere a los principios a partir de los cuales de van a deducir proposiciones. En una ciencia constituida, apodíctica y demostrativa son “anteriores”, pues la demostración se inicia en ellos. También puede entenderse desde el punto de vista didáctico: al enseñar una ciencia, empezaremos por estos principios, por eso son “anteriores por naturaleza”.
Ahora bien, en la elaboración de los conocimientos de la ciencia natural, debemos empezar por lo “anterior para nosotros”, que es la percepción. De la percepción nace la memoria, y de muchas imágenes de la memoria, la experiencia[13]. De esta acumulación de datos de la percepción sensible y por un proceso de abstracción, aparece lo universal[14].
Aristóteles insiste que la percepción y la sensación son únicamente de los “singulares”, y que no cabe adquirir directamente “ciencia de ellos”[15]. Únicamente cuando la facultad inteligible (el logos) actúa sobre las experiencias acumuladas por la sensación y, por un proceso de abstracción, se llega al universal, es cuando podemos hablar realmente de ciencia.
Debemos, pues, distinguir entre el conocimiento de los hechos de observación y la explicación de las causas de estos hechos[16]. Solamente cuando podemos hacer esta explicación de las causas podemos hablar de autentico conocimiento científico. Pero para ello necesitamos conocer los principios, y llegamos a ellos por inducción a partir de los particulares.
Todo ello se relaciona con las ideas sobre la percepción que defiende Aristóteles en su tratado De Anima. En este sentido, y tal como ha señalado Düring[17], la tesis de que la percepción es una facultad pasiva es importante, pues le sirve de fundamento a su distinción entre pensar y percibir.
Nuestra tesis es que no hay ningún divorcio entre la metodología expuesta en AP y la metodología real empleada en los tratados biológicos. Aun a riesgo de una cierta simplificación, podemos decir que Historia de los animales está formada por una gran cantidad de cuidadosas observaciones, que proporcionan las experiencias que llevan hasta los principios, y Partes de los animales y Generación de los animales (junto con otras obras menores) formarían la segunda parte del proceso, cuando por deducción se buscan las causas.
El Libro I de Partes de los animales
Hay un amplio consenso de la que este Libro I se escribió, no como una introducción metodológica a PA, sino como introducción metodológica general a todos los tratados biológicos[18]. En el se discuten diversas cuestiones, como el rechazo a la clasificación dicotómica, practicado en la Academia platónica, o cuestiones relacionadas con la analogía, los géneros y las especies.
Desde el punto de vista que nos interesa, hay unas cuantas alusiones a como el naturalista debe pasar del particular a lo general, o de “lo primero para nosotros a lo primero por naturaleza”. Lo que dice es perfectamente congruente a lo defendido en AP.
Así nos dice que “hay que empezar primero a partir de la recogida de las características de cada género, para luego hablar sobre sus causas y su generación”[19]. También nos dice que “el naturalista debe observar primero los fenómenos relativos a los animales y las partes propias de cada uno, y luego explicar el por qué y las causas”[20].
El naturalista, por tanto, parte de la observación de los particulares, es decir, de la sensación. La acumulación de sensaciones produce experiencia, y el pensamiento o “logos”, actuando sobre esta experiencia, por abstracción, llega a los universales. En contraste con la sensación, que es pasiva, el pensamiento es activo. A partir de estos universales ya se puede construir una ciencia apodíctica o demostrativa y especular sobre las causas.
Vemos, pues, que no hay contradicción entre las ideas epistemológicas y metodológicas defendidas en AP y el tratado metodológico sobre como operar en el estudio de los animales.
Pasaremos ahora a analizar las tres obras biológicas más importantes de Aristóteles, Historia de los animales (HA), Partes de los animales (PA) y Generación de los animales (GA), partiendo de la hipótesis de que HA corresponde básicamente a la primera parte del proceso o fase inductiva, en la cual, a partir de observación de los particulares se llegue a los principios, (sin perjuicio de que pueda haber algún razonamiento deductivo), mientras que PA y GA corresponden a la fase deductiva, en que se buscan las causas (sin perjuicio de que puedan aparecer observaciones de particulares).
La metodología en Historia de los animales
El tratado Historia de los animales contiene 10 libros, de los cuales del I-VI y el VIII son indudablemente aristotélicos. Es un compendio de observaciones sobre los animales que, su mayoría, constituirían la primera parte del método aristotélico: pasar de las observaciones particulares a las premisas universales. A diferencia de PA y de GA, raramente encontramos especulaciones ni búsqueda de las causas.
Desde el punto de vista metodológico, es interesante la cita “Abarcar, en primer lugar, los caracteres distintivos y los atributos comunes, después, intentar descubrir las causas”[21]. En HA, básicamente, Aristóteles se dedica a la primera parte del proceso, buscar caracteres distintivos y atributos comunes, dejando para PA, GA y otros tratados, la búsqueda de las causas.
La mayoría de las aportaciones de HA son producto de la observación de particulares y su elevación a principios generales, pero raramente encontramos especulaciones sobre las causas, a diferencia de lo que hay en PA y GA. Así, por ejemplo, nos dice que tanto los animales voladores con plumas (aves) y los voladores de alas membranosas (mamíferos voladores, murciélagos) son todos animales sanguíneos (vertebrados). En cambio, los voladores de alas membranosas (insectos) son animales sin sangre (invertebrados) [22]
No es difícil reconstruir el método. Después de múltiples observaciones de voladores con plumas, ha visto que SIEMPRE eran animales sanguíneos y que NUNCA eran animales sin sangre: de la observación de particulares, el logos ha abstraído una proposición universal, que a su vez podrá utilizarse en clave deductiva al modo silogístico:
- Los animales voladores con plumas son sanguíneos
- El gorrión es un volador con plumas
- El gorrión es sanguíneo.
El mismo procedimiento se aplica a los voladores de alas dermatosas y a los de alas membranosas.
De la misma forma nos dice de los vivíparos con cuernos, que son bisulcos (artiodáctilos, pezuña hendida) como el buey o el ciervo, mientras que los solípedos (perisodáctilos), como el caballo, nunca tienen cuernos[23]. Con respecto a las branquias de los peces, nos dice que unos tienen un opérculo, mientras que los seláceos carecen de opérculo y presentan las hendiduras desnudas[24].
El tratado de Las partes de los animales
Ya hemos comentado que el Libro I de este tratado constituye una introducción metodológica a toda la obra biológica de Aristóteles. El resto, los Libros II-IV, es el primer tratado de anatomía comparada.
Al inicio del Libro II encontramos una referencia explícita a Historia de los animales. Nos dice que en esta obra se han expuesto las partes de que está constituido cada ser vivo. Pero que ahora, en PA, van a estudiarse las causas[25]. También nos dice que “hay que tomar por separado cada una de las partes citadas en HA”.
Cada una de estas partes va a ser objeto de estudio en ambos tratados, pero en HA veremos como a partir del estudio de particulares se llega a afirmaciones universales, mientras que en PA, partiendo de estos universales y por vía deductiva (o especulativa) se intentar conocer las causas. Solo entonces se llegará a una auténtica episteme.
Vamos a poner como ejemplo el estudio sobre los dientes de los animales. Se ocupa de este tema en el Libro II de HA y el Libro III de PA, pero con enfoques muy distintos. En HA se limita a constatar una serie de regularidades que son fruto de la observación y la inducción. Nos dice que todos los cuadrúpedos vivíparos (mamíferos) tienen dientes, y a continuación señala las diferencias. Los que tiene cuernos carecen de dientes delanteros en la mandíbula superior[26]. Otros tienen colmillos que sobresalen, como el jabalí[27], mientras que otros carecen de ellos.
Cuando vamos al Libro III de PA vemos que el estilo y la manera de abordar la cuestión cambia completamente. Empiezan las explicaciones fisiológicas y funcionales que no encontramos en HA. Así nos dice que los dientes, aparte de la función común de la masticación, pueden tener función propia según cada género[28]: para atacar y defenderse en la mayoría de los carnívoros, o solo pare defenderse en muchos animales salvajes y domésticos.
A continuación, entre en el análisis funcional de los distintos tipos de dientes, tomando al ser humano como ejemplo. Los delanteros o incisivos para desgarrar, los molares para triturar y los caninos ocupando una posición intermedia[29].
Después, pasa a considerar los dientes como instrumentos de defensa y de ataque, y nos dice que, para esta función, pueden ser de dos maneras: en forma de colmillos salientes, como el jabalí, o en forma de dientes de sierra[30]. Sin embargo, añade también que las hembras de los jabalís no tienen colmillos salientes.
Hasta aquí se ha limitado a una descripción, fruto de la observación. Pero sigue un párrafo que va a cambiar completamente el estilo. Nos dice: “Ahora es preciso sacar una conclusión general, tanto en este tema, como en muchos aspectos que se trataran más adelante”[31] ¿Cuál va a ser esta conclusión general? Pues que la naturaleza dota para el ataque y la defensa de instrumentos a quienes pueden usarlos, y esto se puede hacer extensivo a aguijones, espolones, cuernos, colmillos, etc.
De aquí deduce que, puesto que los machos suelen ser más agresivos que las hembras, estos poseen en exclusiva, o más desarrollados estos elementos ofensivos. Así, el jabalí macho tiene colmillos y la hembra no, y los ciervos machos tienen cuernos y las hembras no[32].
Aquí aparece de forma nítida el método completo de Aristóteles. Si en HA se limita a las observaciones y a inducir unos primeros principios de las mismas, relativos a los parecidos y diferencias entre los animales, en PA va mucho más allá: se eleva a principios generales en clave especulativa, para luego volver sobre las observaciones y explicar las causas de las mismas.
La observación revela que, en la mayoría de los casos, los machos presentan elementos ofensivos/defensivos más desarrollados que en las hembras, o los poseen en exclusiva. De este universal, que es puramente fruto de la observación, da un paso a un principio general en clave especulativa “la naturaleza dota de instrumentos defensivos a quienes más pueden usarlos”. Con este principio puede volver a lo observado para explicar la causa: “como las machos son más agresivos que las hembras, la naturaleza les dota de instrumentos ofensivos”: colmillos en el jabalí, cuernos en los ciervos.
Tal como ha observado Pellegrin[33], HA se puede considerar como el estudio de la causa material, mientras que PA de las causas formal y final.
El tratado de La Generación de los Animales
La Generación de los Animales (GA) es una continuación de PA, dedicada exclusivamente a la reproducción y al desarrollo embrionario. Pero en HA ya se ocupa de este tema, en clave exclusivamente descriptiva, mientras en GA se buscan las causas generales y se explicita toda una teoría de la reproducción y del desarrollo embrionario.
En HA encontramos en tema de la reproducción en el Libro III, donde, entre otros temas, se ocupa de los órganos de reproducción en vivíparos y ovíparos; en el Libro V, dedicado a la función reproductora de distintos animales; en el Libro VII, dedicado a la reproducción humana, y en el Libro X, sobre las causas de la esterilidad en la especie humana y el papel de la mujer en la reproducción. Hay que añadir que los libros VII y X no está claro que fueran escritos por el propio Aristóteles, a pesar de que contienen ideas
claramente aristotélicas, por lo que en nuestro estudio comparativo nos limitaremos a los libros III y V.
La primera parte del Libro III es un estudio detallado de los órganos de reproducción de los animales. Todo ello en se hace en clave puramente descriptiva, sin ninguna alusión causal y sin ninguna especulación. Así nos dice que, en las hembras, estos órganos de generación son siempre internos, pero en los machos presentan gran variedad y notables diferencias[34].
Nos dice también que los “animales ápodos que no sean vivíparos” (peces y serpientes) carecen de testículos, pero que en su lugar presentan dos conductos, a lados de la columna vertebral, que en el periodo de acoplamiento se llenan de líquido seminal. Aquí hace una referencia a la obra perdida Dibujos anatómicos[35].
Si el Libro III se ha limitado a cuestiones anatómicas de los órganos de reproducción, en el Libro V se entra ya en las formas de reproducción y, en su caso, en las formas de copula. Aquí se produce un cambio curioso en el método de descripción. A lo largo de la obra se toma siempre como referencia al ser humano y, a partir de aquí, y por comparación, se van viendo los distintos grupos. Pero en este caso se va a actuar al revés: se empieza en los animales más simples y se va ascendiendo hasta el ser humano. Aristóteles nos dice que va a ser así, pero sin ningún tipo de justificación[36].
GA consta de cinco libros. Los tres primeros están dedicados a la procreación, mientras que en el IV y el V plantea cuestiones relacionadas con la herencia. Para nuestra comparación con HA nos fijaremos, sobre todo, en los tres primeros libros.
En el Libro I se ocupa de definir macho y hembra, pero a diferencia de HA, donde aparece únicamente la descripción anatómica de los órganos de la reproducción, aquí va mucho más allá, y adjudica a la hembra la aportación de la causa material, y al macho de la de la causa formal y eficiente[37]. Más adelante explica las diferencias anatómicas entre machos y hembras en relación a la función de cada uno en la reproducción[38].
En la descripción de los testículos y del útero repite lo dicho en HA, con una referencia explícita a dicho tratado[39], pero sigue a continuación un capítulo titulado Finalidad de los testículos con una clara referencia a la explicación en términos de causa final. Según su explicación, los testículos no son imprescindibles para la reproducción, pues sostiene que peces y serpientes no los tienen, tal como ya ha explicado en HA. Sin embargo, nos dice que “Los testículos han sido ideados para esto: hacen más pausado el movimiento del residuo seminal en los vivíparos, como caballos y demás animales parecidos, y también en los hombres”[40]. No son imprescindibles, pero ayudan a mejorar el acto reproductivo. La expresión “han sido ideados” enfatiza la causa final.
Respecto al útero sigue el mismo procedimiento. Empieza con la descripción, repitiendo, de forma resumida, lo escrito en HA. Hay que señalar que atribuye útero a animales ovíparos, confundiéndolo con el oviducto. Las diferencias entre peces, por un lado, y cuadrúpedos ovíparos y aves, por otro, las relaciona con los tipos de huevos, “imperfectos” en los peces, entendiendo por tal que aumentan de tamaño después de la puesta, y “perfectos” en los otros dos grupos, es decir, que no aumentan de tamaño después de la puesta[41]. Respecto a los vivíparos nos dice que todos tienen el útero en la parte baja, pues de lo contrario las crías, al crecer, presionarían al diafragma[42].
Más adelante desarrolla su crítica a la panspermia, expuesta en los tratados hipocráticos Del Semen y De la naturaleza del niño, y expone su teoría epigenética, según la cual la sangre menstrual aporta la materia y el semen masculino aporta la forma y la causa eficiente.
En el Libro II se plantea la diferenciación sexual y desarrolla toda su teoría de la herencia. Aquí ya no hay referencias a HA, ni a ningún tipo de proceso descriptivo, sino que estamos en una vía especulativa de búsqueda de las causas. Respecto a la formación del embrión nos dice que “Es necesario que lo que se está formando se forme a partir de algo, por medio de algo y llegue a ser algo”[43], en una clara aplicación de su idea de causa.
El Libro III tiene menos importancia desde el punto de vista de nuestro análisis, pues va dedicado a cuestiones muy concretas de los animales ovíparos.
CONCLUSIÓN
El método científico descrito por Aristóteles en AP es, básicamente, deductivo y demostrativo, donde a partir de unos “primeros principios” de deducen proposiciones. En las matemáticas, estos primeros principios o axiomas son evidentes por sí mismos, pero en las ciencias naturales se llega a los mismos por observación de los particulares y la actuación del logos sobre estas observaciones.
En el Libro I de PA se aplica este principio metodológico al estudio de los animales. La observación y la actuación del logos sobre estos particulares permite pasar a los principios universales. Posteriormente, estos principios permitirán explicar las causas, y entonces tendremos un auténtico conocimiento o episteme.
En HA se recogen gran número de observaciones, por lo que podemos decir que constituye la primera parte (fase inductiva) de este proceso. En PA y en GA (y otros tratados) nos encontramos con la segunda parte del proceso: la explicación de las causas.
[1] Pellegrin, P. (1982) La classification des animaux chez Aristote. Statut de la biologie et unité de l’aristotélisme. Paris, Société d’édition « Les Belles Lettres ».
[2] Balme, D. (1987) “Aristotle’s Biology was not essentialist”, en Gotthelf y Lennox (ed.) Philosophical Issues in Aristotle’s Biology. Cambridge, Cambridge University Press.
[3] Lloyd, G.E.R. (1970) Early Greek Science: Thales to Aristóteles.
[4] Jaëger, W. (1946) Aristóteles. México, Fondo de Cultura Económica. Ver también Alsina Clota, J. (1986) Aristóteles, de la filosofía a la ciencia. Barcelona, Ed. Montesinos.
[5] Ereshefsky, M. (ed.) (1992) The Units of Evolution. Massachusset, MIT Pres.
[6] Balme, obra citada, pp. 291-312.
[7] Pellegrin, obra citada.
[8] Marcos, A. (1996) Aristóteles y otros animales. Una lectura filosófica de la Biología aristotélica. Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, pp. 44-52. (1998) Invitación a la biología de Aristóteles, Los filósofos y la biología. Themata, nº 20, pp. 25-48.
[9] Marcos, (1996), p. 45.
[10] AP 88a, 5.
[11] Düring, I. (2005) Aristóteles. Méjico, UNAM, p. 165.
[12] AP 72a
[13] Tópicos, 125b 7.
[14] Düring, obra citada, p. 177.
[15] AP, 81b 5.
[16] Boylan, M (1983) Method and practice in Aristotle’s biology. Boston, London, University Press of America.
[17] Obra citada, p. 887.
[18] Jiménez, E. (2000) Introducción a Las Partes de los animales. Madrid, Editorial Gredos, p. 22 y p. 27.
[19] PA 640a-15.
[20] PA 639b-5-10.
[21] HA 491 10. Una afirmación muy parecida encontramos en PA, I, 5, 645b y sig.
[22] HA, 480a 5-10.
[23] HA, 499b 15-20
[24] HA, 505a
[25] PA, 646a 10.
[26] HA, 501a 10
[27] HA, 501a 14
[28] PA, 661b
[29] PA, 661b 5-10.
[30] PA, 661b 15-25
[31] PA 661b 25-30
[32] PA 661b 30-35 y 662a.
[33] Obra citada, p. 178.
[34] HA 509a 30-35.
[35] HA 509b 5 y 15-20
[36] HA 559a 5
[37] GA, 716a 5-10
[38] GA 716a 25-30
[39] GA 716b 30
[40] GA 717a 30-35.
[41] GA 718b 10-20
[42] GA 719a 15.
[43]GA 733b 25.