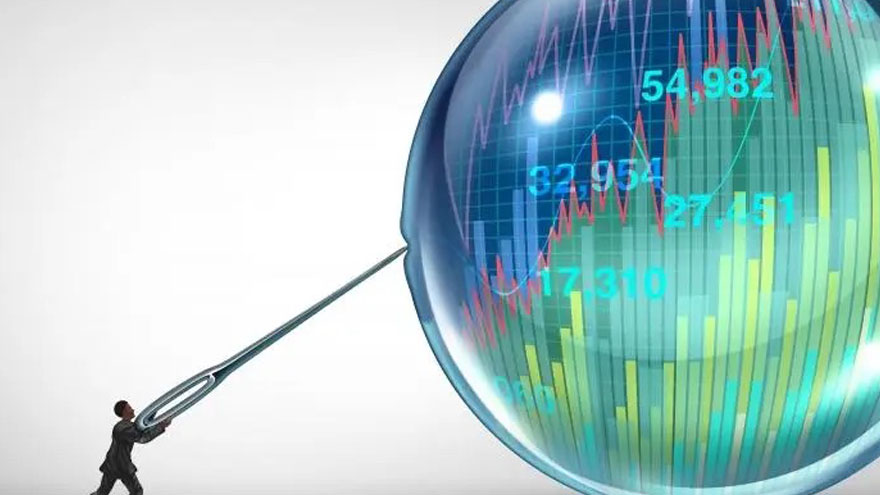Los procesos civilizatorios humanos, históricamente considerados, tienden a la crisis por sobresaturación. Marx, que era listo porque no podía ser otra cosa, intuyó el fenómeno y concibió la falacia de las «crisis cíclicas del capitalismo» que harían inevitable la evolución hacia el socialismo, aunque no previno que las supuestas sociedades socialistas también quedaban expuestas a esa periodicidad de los naufragios, desbordadas por sí mismas y convertidas en remanso de la inoperancia, la abulia y la burocracia; total: fracaso.
Todo lo que funciona muere de éxito tarde o temprano. Imperios, reinados, repúblicas y dinastías triunfantes acaban ahogándose en su propia evidencia de ser y en la imposibilidad de seguir adelante porque el peso del presente se lastra con los débitos del pasado hasta extremos insoportables; y es entonces cuando revienta la burbuja. Hace muchos años, mientras leía la disertación de Gibbon sobre la decadencia del imperio romano, me interrogaba sobre qué alternativas, qué otra cosa podrían haber hecho los gobernantes de Roma, condenados a la extinción de su poder, para enmendar aquel sesgo de la historia, nefasto para ellos. Nada se me ocurría porque nada había que reparar y nada que oponer a la imposición natural de la historia: nada es para siempre y lo que permanece mucho tiempo por su propia potestad acaba detonando por acumulación de presunciones irrealizables.
Estamos acostumbrados a que nos hablen de burbujas, actividades de éxito que crecen y se hinchan y al final se desvanecen como pompas de jabón. El mercado es la principal, claro, y dentro del mercado algunos ámbitos proclives —favorecedores— de esta clase de fenómenos. Tuvimos una burbuja inmobiliaria que se vino abajo dos veces, en 2009, en caída deflaccionaria, y en 2022, con el cierre de la oferta y el incremento sideral de los precios. Tenemos la burbuja de las renovables, la burbuja de las pensiones digan lo que digan los optimistas por necesidad; tenemos la burbuja del automóvil eléctrico… Un día u otro se transforman en cruda realidad y a los de infantería ciudadana se nos pone cara de «Ya decía yo que esto…».
Otra que crece: hace unos meses los telediarios —de naturaleza no alarmista, por supuesto— reconocieron que en el mundo y en el planeta Tierra no se produce litio suficiente para fabricar la ingente cantidad de baterías que necesitamos para tanto coche eléctrico y tanto ordenador y tanto teléfono celular como usamos; mientras se descubre y se inventa lo que haya que descubrir y/o inventar para superar el enorme problema, los países con minas de litio —casi todos africanos— se resignan a la invasión económica de China y, en menor medida, Rusia. Quien controla el litio, controla el futuro… Al menos el futuro conjeturable, otra cosa es que el niño deje de comer pasteles y cambie de dieta y no reviente antes de hacer la primera comunión. A ver qué pasa con esa burbuja.
A propósito dejo de lado la burbuja financiero-económica-crediticia, una cosa que estalla todos los días en los sótanos del Banco de España y en la cara de quienes mandan y de quienes obedecen. Le hemos perdido el miedo a conceptos como «bono basura», «prima de riesgo», «rescate», «inflación» y demás concurrentes. Ya pagamos el litro de aceite de oliva a siete cincuenta y tan contentos porque ha bajado de precio, sin acordarnos de que hace sólo un par de años no pasaba de tres euros. Qué más da: el dinero va y viene, es algo cada vez menos concreto, una ficción líquida en la pantalla de nuestros móviles; y no duele sacarlo de la cartera porque la mayoría de la gente ya no lo saca de la cartera. Así da gusto.
Todo esto, en conjunto, traza los perfiles nítidos de una burbuja mucho mayor, la madre de todas las burbujas como la llaman algunos; la burbuja global y total, como la llama un servidor. El todo. Atención por tanto, porque viene la impugnación a la totalidad que últimamente caracteriza a mis artículos, eso me dicen al menos y yo me lo creo porque es verdad, porque en los tiempos del próximo pasado y en el presente y en el inmediato futuro no se me ocurre otra manera de señalar elementos necesarios para comprender el entorno que hacerlo desde vuelo rasante. Cierto y un tanto desolador: cualquier oposición puntual no halla consuelo hasta que se convierte en proceso general y panfleto contra el todo. Así llegan las cosas.
Todo, ahora y a estas alturas, lo implica todo. Al grano: según el Instituto Nacional de Estadística, el 50’65% de los españoles se mantiene con ingresos procurados por el Estado. De estos, sólo el 8% obtiene otros réditos dinerarios provenientes de actividad secundaria y vinculada a la economía privada. Lo cual quiere decir, en español de Benavente, que la mitad de los españoles trabajan y generan valor para mantener a la otra mitad que también trabaja pero no genera valor, además de a los pensionistas y otros subsidiados. Naturalmente, no han faltado los analistas keynesianos de guardia para subrayar que las inversiones del Estado repercuten automáticamente en la economía privada, generando valor. No mienten. Pero también es muy verdad que aquellas inversiones fueron previamente recaudadas y acumuladas por el único sistema que tiene el Estado de obtener recursos: los impuestos. Resumiendo: sacan dinero de la actividad privada para reinvertirlo —no todo, la gestión se lleva lo suyo— de nuevo en la actividad privada y generar valor susceptible de tributar otra vez. Esa ecuación, ¿no suena a promesa de crisis cíclica? O como diría un youtuber de esos exiliados en Andorra por objeción fiscal: ¿No se parece demasiado al célebre petardazo piramidal? Esa es la duda, el horizonte de temores. Como decía mi abuelo Paco: «Esto algún día va a dar la nota alta».
Marx predijo las debacles inevitables del capitalismo, caídas tremendas producidas por su propia naturaleza saqueadora de la plusvalía, algo un poco aventurado si consideramos que la misma definición de plusvalía y la descripción de su depredación por los dueños del sistema productivo son inventada mayúscula. Pero en fin, aceptemos Bruselas como capital de Europa y plusvalía como elemento básico de la economía de mercado. ¿A nadie se le ha ocurrido que gravar con impuestos el beneficio empresarial y llevarlo al Estado para reinvertirlo supone, exactamente, repetir el mecanismo que según los teóricos de la izquierda conduce sin remedio a las grandes crisis cíclicas?
Lo malo de todo ello, evidentemente, es que ahora no nos jugamos un sector —el financiero, el inmobiliario, la energía— sino, de nuevo, el todo. El colapso. La cuestión es: ¿Hasta cuándo aguantará el tinglado? Y el tinglado lo incluye todo otra vez, desde el salario de los funcionarios hasta el alquiler del piso de Jessica, desde los presupuestos de defensa a las fiestas de Villapujinos pasando por la pensión del abuelo. Sí, es como un temblor: ¿Hasta cuándo? Mejor quito los interrogantes: hasta cuándo.
Luego que no se diga que este loco no avisó.